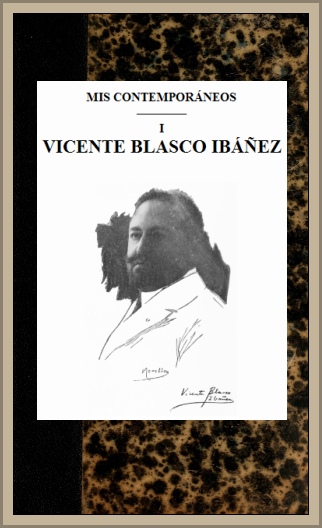
Title: Mis contemporaneos; 1 Vicente Blasco Ibáñez
Author: Eduardo Zamacois
Release date: March 18, 2014 [eBook #45171]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: Spanish
Credits: Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by The
Internet Archive)
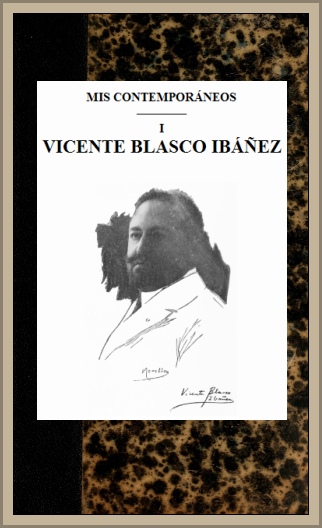
MIS CONTEMPORÁNEOS
————
I
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Eduardo Zamacois

![]()
MADRID
LIBRERÍA DE LOS SUCESORES DE HERNANDO
Calle del Arenal, núm. 11
1910
|
Es propiedad. Queda hecho el depósito que marca la ley. |
Imprenta Artística Española, San Roque, 7.—Madrid
Biografía.—Sus viajes.—Cómo trabaja.—El teatro. Su concepto de la mujer y de la vida.
Vive el insigne novelista á la derecha del paseo de la Castellana, muy cerca del Hipódromo, en un pintoresco hotelito de planta baja, cuya fachada irregular se abre en ángulo al fondo de un pequeño jardín. Aquí y allá, á lo largo de los viejos muros y sobre el tronco de los árboles, la hierba y el musgo pintan manchas verdes, de un verde aterciopelado, jugoso y obscuro. En la alegre quietud mañanera, bajo el magnífico dombo añil del espacio, bañado en sol, la tierra, negra, recién removida por manos diligentes, huele á humedad. Triunfa el silencio. Aquel rincón, más que un jardinillo cortesano, parece un trozo de huerta, algo desaliñado y rústico, donde se echa de menos un perro, un montón de estiércol y unas cuantas gallinas.
Es mediodía.
Encuentro á Vicente Blasco Ibáñez escribiendo ante una amplia mesa cubierta de papeles, las carnosas mejillas un tanto congestionadas por la fiebre del esfuerzo mental, la enérgica cabeza nimbada por el humo de un cigarro habano. Al verme el maestro se levanta, y la expresión belicosa de sus manos cerradas y la prontitud elástica con que su recio cuerpo se retrepa y engalla sobre las piernas rígidas, dan una sensación rotunda de voluntad y de vigor físico.
Acaba de cumplir cuarenta y tres años. Es alto, ancho, macizo; su rostro, moreno y barbado, parece el de un árabe. Sobre la alta frente, llena de inquietudes y de ambición, los cabellos, que debieron de ser crespos y abundantes, resisten todavía á la calvicie; entre las cejas, la reflexión marcó hondamente su arruga imperiosa y vertical; grandes son los ojos y de mirar rectilíneo y franco; la nariz, aguileña, sombrea un bigote que cubre frondoso el misterio de una boca epicúrea y risueña, en cuyos gruesos labios sultanes tiembla la mueca de una sed insaciable.
Un momento el autor maravilloso de Cañas y barro permanece en pie delante de mí; me observa, y yo siento en mis pupilas la expresión de las suyas, registradoras y curiosas. Calza zapatillas de paño gris, y viste una tosca pelliza abrochada sobre el cuello hercúleo, corto y rollizo, desbordante de savias vitales. El apretón de manos con que me recibe es amable y simpático, pero rudo, como el que cambian los atletas en los circos antes de justar. Su voz es fuerte—voz de marino—; su hablar copioso, brusco y generosamente aderezado de interjecciones. Parece un artista... también parece un conquistador; uno de aquellos aventureros de leyenda que, necesitando servirse simultáneamente de la lanza y del broquel, sabían gobernar un caballo con sólo las rodillas, y que, aun siendo muy pocos, «bastaron á aclarar el cobre americano». Nacido en esta época, la blandura de nuestras costumbres desarmó sus manos, que tienden atávicas á cerrarse para herir ó para retener lo ganado; nacido á fines del siglo xv, hubiese vestido la cota y seguido la estrella roja de Pizarro ó de Cortés.
Vicente Blasco Ibáñez se instala cómodamente en un sillón, respira fuerte, cruza una pierna sobre otra... Yo le miro complacido: es uno de esos hombres excepcionales—hombres de presa—cuyo aspecto saludable, tranquilo y optimista, invita á vivir.
—Yo—dice—nací en Valencia y soy hijo de comerciantes; pero mis padres pertenecen á esa raza brava y rebelde oriunda del Bajo Aragón, cuyas generaciones, invariablemente, como obedeciendo á una tradición, dejan la aridez de sus montañas para marchar á la conquista de las hospitalarias ciudades levantinas, donde la existencia es fácil porque la abundancia de agua y el ardimiento prolífico del sol mantienen perenne en la tierra el espasmo sagrado de la fecundidad...
Si las leyes de la herencia son ciertas, á estos progenitores de origen celtíbero, tozudos y audaces, deben referirse las preexcelentes aptitudes físicas de luchador y las bizarrías increíbles de voluntad que distinguen al gran novelista. No de otro modo podrían explicarse las desusadas complejidades de su carácter; carácter extraño y movedizo que á veces parece el de un artista «puro», desligado de toda finalidad práctica, y á ratos vuelve á la realidad y sabe esclavizar la fortuna y mostrarse como un domador extraordinario de hombres.
Entre los ascendientes más notables de Blasco Ibáñez figura un clérigo aragonés, llamado Mosén Francisco, hermano de su abuela materna. Aquel tipo membrudo y violento, que peleó á las órdenes de Cabrera en la primera guerra civil, dejó en la memoria impresionable del futuro escritor emoción duradera. Blasco, niño entonces, no ha olvidado el porte belicoso de aquel gigante, á ratos sacerdote y guerrero á ratos, cobrizo como un marroquí, que tenía zarpas de oso y caminaba con ritmo marcial. Así, aunque disfrazado de modos diversos, en el transcurso de su obra el recuerdo de Mosén Francisco asoma varias veces. Yo sospecho su lejana influencia en la confección de aquel «pare Miquel», «con gorra de pelo y carabina», que en Cañas y barro arregla á culatazos las cuestiones de sus feligreses; y en aquel temible «don Sebastián», ambicioso y soberbio, que vive desenfadadamente con una hija suya en su palacio arzobispal de Toledo; y un poco, quizá, en «don Facundo», el cura bonachón y caballista de El intruso; y también en aquel «Priamo Febrer», caballero de Malta, mitad guerrero y mitad sacerdote, cuya sombra pasa con el ruido bélico de sus acicates por las páginas de Los muertos mandan. Sin duda el escritor, paladín ardoroso de la libertad, recuerda con simpatía al fanático Mosén Francisco. ¿Cómo? Acaso porque la intransigencia de aquel hombre, que tantas veces sacrificó su tranquilidad y expuso su vida por un ideal, guarda una belleza, merced á la cual, ¡oh indulgencia divina del arte!, el novelista comprende al guerrillero y le estrecha las manos.
La niñez de Blasco Ibáñez, como la de Octavio Mirbeau, fué tumultuosa: era un muchacho inteligente, pero más aficionado á los juegos de agilidad y de valor que á los libros; un indócil refractario á cuanto implicase método ó disciplina; había en su temperamento un exceso de vigor, un revertimiento ininterrumpido y descarrilado de actividad que le obligaba á vivir en rebeldía perpetua. Su abuela le mimaba mucho. Un día Vicentet se negó á comer; no tenía apetito, no le gustaba el almuerzo. Cansada de oirle su madre, que tenía el genio pronto y la mano dura, fuése á él y, asiéndole por los cabezones, le propinó una azotaina memorable. Aquel dolor físico, lejos de abatir al muchacho, le serenó, despertó su hambre y le permitió comer perfectamente. Yo veo compendiada en esta sencilla anécdota infantil toda la psicología del futuro artista: voluntad sin miedo, para quien el esfuerzo rudo y los vaivenes de la pelea habían de ser más tarde motivos de pasatiempo y regocijo.
A los diez y siete años Vicente Blasco Ibáñez desapareció de su casa, y en un modesto coche de tercera se trasladó á Madrid. Hablando de aquellos días de belleza y de miseria, los ojos del maestro brillan todavía con juvenil entusiasmo. Fué amanuense de Manuel Fernández y González, que, viejo, pobre y casi ciego, se acercaba á la muerte. El famoso autor de El cocinero de su majestad estaba deshecho, exhausto y apenas podía dictar. Muchas noches se quedaba dormido sobre un sillón, al terminar un párrafo. Blasco, inconscientemente, empujado por el interés de la fábula, continuaba escribiendo, y cuando Fernández y González despertaba, leíale lo escrito. A pesar de su proverbial orgullo, el anciano maestro se dignaba felicitarle: «aquello» no estaba mal; el muchacho prometía, tenía «madera» de artista. Así, los dos, compusieron varios libros, entre otros, El mocito de la Fuentecilla, novela de manolas y de toreros, apunte primoroso de costumbres, pintoresco y caliente como un cuadro de Goya.
Habitaba por aquella época Blasco Ibáñez en un cuartucho de la calle de Segovia, cerca del Viaducto. Estaba alegre, ganaba lo indispensable para comer mal; pero, á su edad, ¡se vive con tan poco!... Entretanto, iba conociendo á los prohombres de la literatura, se asomaba á las redacciones, visitaba los museos y el «paraíso» del teatro Real, se instruía; y por las noches, cuando regresaba á su domicilio, las pobres mujeres que exhiben su belleza en las aceras, admirando su juventud y sus cabellos ensortijados, le detenían sonriéndole con sonrisa prometedora, llena de desinterés. La política también le atraía. Cierta noche habló tempestuosamente en un meeting, ante un público ardoroso y rugiente, como mar encrespado, de carpinteros, zapateros y albañiles; su palabra triunfó y centenares de manos callosas le aplaudieron vehementes. Terminado el acto, dirigióse á su casa, rodeado por un nutrido grupo de admiradores. Blasco Ibáñez caminaba mecido por el humo de su victoria, orgulloso, como si llevase ceñida á sus sienes la clásica corona de roble y laurel que las vírgenes vestales adjudicaban en los Juegos Olímpicos. Al llegar á su domicilio, dos agentes le detuvieron.
—Dése usted preso.
La multitud iba á protestar; los más entusiastas cerraban ya los puños, dispuestos á defender á golpes la libertad de su héroe. Pero Blasco les contuvo. ¡Nadie se mueva! Estaba encantado; se veía camino de la cárcel; sin duda, era un conspirador temible cuando la autoridad se molestaba en detenerle. No fué el miedo lo que entonces estremeció su alma, sino la ambición de gloria, la alegría, la seguridad de que empezaba á ser hombre notable y de que muy pronto, acaso al día siguiente, la Prensa hablaría de él. Ahora la prisión, como antaño los azotes maternales, le producían un bienestar sedante, indecible. Verdaderamente, su carrera de hombre político no podía empezar mejor. Con este cortejo de ilusiones, se dejó llevar al Gobierno civil, donde se encontró con su madre. ¡Oh suprema decepción! No era al revolucionario temible, sino al muchacho travieso, fugado de su casa, á quien la policía había detenido. Blasco hubo de rendirse; ¿qué hacer? Era menor de edad. Fué aquella, tal vez, la única ocasión en que el futuro novelista tuvo vergüenza de su juventud.
Blasco Ibáñez me habla ligeramente, sin ilusión alguna, de sus primeras campañas políticas: por atacar las instituciones y también por su innata afición á bravear los peligros, estuvo desterrado varias veces, una de ellas en París, en 1890, viviendo todavía Ruiz Zorrilla: fué una temporada deliciosa de dos años, pasada en compañía de los militares emigrados y en pleno Barrio Latino. En otra ocasión vistió el traje del presidio algún tiempo. Otras campañas periodísticas le llevaron á la cárcel unas treinta veces, y el pueblo de Valencia le aclamó diputado en ocho elecciones seguidas. Pero su verdadero ideal, sin embargo, estaba en la literatura.
—Antes—dice—yo trabajaba en condiciones fatales. Allá en Valencia, en la redacción de El Pueblo, diario fundado por mí, después de redactar el artículo de fondo y de ajustar el periódico y de recibir á todos los representantes de los comités republicanos que iban á visitarme, me ponía á escribir novelas. Esto no ocurría nunca hasta pasadas las dos de la madrugada. Así compuse mis primeros libros: Arroz y tartana, Flor de Mayo, La barraca... Ahora laboro con más comodidad. En todo tiempo me levanto temprano, á las ocho, y me sirven el desayuno: ¡un verdadero almuerzo!... Porque yo, si no como mucho, no hago nada... Es más: los hombres que comen poco me parecen seres débiles; no me gustan...
Y al hablar así su ademán es imperioso, terminante, y sus pupilas refulgen con expresión glotona y triunfal.
—Inmediatamente—continúa—me siento á escribir y produzco sin descanso hasta las cuatro de la tarde. A esa hora vuelvo á comer bien. Después doy un paseo y en seguida reanudo mi trabajo. A las once ceno. Luego me acuesto, y en la cama leo hasta las dos ó las tres de la madrugada. Como ve usted, duermo muy poco.
El resultado obtenido por los primeros libros de Blasco Ibáñez fué insignificante. De Arroz y tartana, que apareció en 1894, y de Flor de Mayo, apenas vendió quinientos ejemplares; La barraca también pasó casi inadvertida, y fué preciso que años después el famoso hispanófilo G. Hérelle, que la compró casualmente en San Sebastián un día de toros, entusiasmado con su lectura la tradujese al francés, para que nuestra Prensa y nuestro público reconociesen el mérito de esta novela ejemplar. Pero su autor tenía el amor á su profesión y la ciega fe en sí mismo que caracterizan á «los que llegan», y persistió en su empeño. Seguro de que únicamente en «lo vivido» reside el estremecimiento mago, motivo de toda suprema belleza, de tal suerte que nada que previamente no haya sacudido el temperamento del artista, sea novelista, pintor ó músico, puede utilizarse como límpido origen ó sólido cimiento de ninguna obra de arte, aplicóse devotamente á pasar por cuanto luego había de servirle de molde á sus libros. Así, para escribir Flor de Mayo, fué á Tánger y volvió en una de esas barcas, llamadas laúdes, que se dedican al contrabando de tabaco; como para «sentir» uno de los capítulos más interesantes de La horda se expuso á recibir un balazo franqueando, en compañía de varios cazadores furtivos y de perros amaestrados—perros que no ladran cuando ven á la presa—, los muros que circundan los bosques del real sitio de El Pardo; como para componer Los muertos mandan anduvo recorriendo en un bote las costas de Ibiza, hasta que, sorprendido por un temporal, hubo de refugiarse en un islote, donde permaneció catorce horas sin comer y remojado por las olas hasta los huesos.
Estas aventuras del novelista, unidas á los extremados lances y desafíos del antiguo revolucionario y á su desmedida afición á los viajes—Blasco Ibáñez ha recorrido gran parte de la América del Sur, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, las naciones de la Europa Central, Constantinopla y todas las ciudades maravillosas de Grecia y de Italia—, prestaron á su literatura una riqueza de color y una inquietud espiritual extraordinarias. Su obra multiforme, inspirada en los puntos de vista más heterogéneos, es imagen afortunada de su propio vivir, abigarrado y peregrino como una quimera folletinesca.
Vicente Blasco Ibáñez es un «productor» formidable. Para reunir los elementos que habían de informar su célebre novela Sangre y arena, le bastó ir á Sevilla en compañía del matador de toros Antonio Fuentes. Los datos que recogió en Bilbao para componer El intruso los ordenó en una semana; la mayor parte de sus libros los ha escrito en dos meses; en la redacción de algunos sólo invirtió cuarenta y cinco días. Dominado por la impaciencia, deja que sus originales vayan sin leer á la imprenta, y, como Balzac, únicamente los corrige cuando están en pruebas.
Le pregunto:
—¿Tiene usted la concepción fácil?
—Mucho—responde—; yo soy un impresionista y un intuitivo; por lo mismo, esa lucha terrible entre el pensamiento y la forma, de que tanto se lamentan otros autores, apenas existe para mí. Es cuestión de temperamento. Yo creo que las obras de arte se ven instantáneamente ó no se ven nunca: si lo primero, el asunto se agarra con tal fuerza á mi imaginación y me absorbe y posee tan en absoluto, que, para descansar, necesito llevarlo al papel de un tirón. El alboroto nervioso que me produce la redacción de los últimos capítulos, especialmente, constituye para mí una verdadera enfermedad: se me cansan la mano y el pecho, me duelen los ojos, el estómago, y, sin embargo, no puedo dejar de escribir; el desenlace tira de mí, me esclaviza, me golpea en la nuca, me enloquece; parezco sonámbulo; me hablan y no oigo; quiero salir á dar un paseo y no me atrevo; la mesa me atrae y vuelvo al trabajo. Muchas veces he escrito diez y seis y diez y ocho horas seguidas. En una ocasión llegué á escribir treinta horas sin descansar más que el tiempo indispensable para beberme alguna taza de caldo ó de café...
Este era el modo de producir que tenía Alfonso Daudet.
«Es—dice el autor de Safo—como un flujo de calor vital que nos sube al cerebro; nos sentimos dominados, invadidos por el asunto, y empezamos á escribir febrilmente. Nada nos detiene entonces: el tintero queda vacío, el lápiz se rompe; no importa; seguimos adelante. Nos irritamos contra la noche que llega y nos cegamos en la penumbra del crepúsculo esperando la lámpara que no traen. Le disputamos el tiempo á la comida y al sueño. Si es necesario marcharse, ir al campo, emprender un viaje, no podemos resolvernos á dejar el trabajo y continuamos escribiendo de pie, sobre una maleta...»
Como todos los grandes novelistas meridionales, Blasco Ibáñez posee una memoria extraordinaria para los paisajes, especialmente cuando hace mucho tiempo que los vió. En la distancia de lo pretérito, las viejas imágenes se precisan y acoplan con rara exactitud; es un torrente de armonías pasajeramente olvidadas, de perfumes, de colores que resurgen con toda su antigua calidez palpitante. Este influjo que los elementos plásticos de la realidad ejercen en su espíritu es tal, que con frecuencia se yuxtaponen á las sensaciones de otra índole: á las auditivas, verbigracia. Blasco Ibáñez es un melómano; la música le produce estremecimientos inefables; Beethoven y Wagner son sus ídolos; muchas de sus cuartillas las escribió cantando... Y, sin embargo, hay momentos en que las notas del pentagrama se ofrecen á su imaginación como algo extenso, palpable, sujeto á las leyes del color y de la línea.
«El cabrilleo de las temblonas aguas de las acequias heridas por la luz—escribe en Arroz y tartana—era el trino dulce y tímido de los violines melancólicos; los campos, de verde apagado, sonaban para el visionario joven como tiernos suspiros de los clarinetes, «las mujeres amadas», como les llamaba Berlioz; los inquietos cañares con su entonación amarillenta y los frescos campos de hortalizas, claros y brillantes como lagos de esmeralda líquida, resaltaban sobre el conjunto como apasionados quejidos de amor de la viola ó románticas frases del violoncello; y en el fondo, la inmensa faja de mar, con su tono azul esfumado, semejaba la nota prolongada del metal que, á la sordina, lanzaba un lamento interminable.»
Esta admirable concurrencia y fusión de emociones no es, en Blasco Ibáñez, un estado pasajero de conciencia. Muy al contrario, constituye una normalidad, y, por así decirlo, el fundamento ó redaño más firme y dichoso de su complexión artística. Nueve años después, en 1903, su modo de «ver la música» es el mismo.
«Hay pasajes musicales—afirma un personaje de La catedral—que me hacen ver el mar, azul, inmenso, con olas de plata (y eso que yo nunca he visto el mar); otras obras desarrollan ante mí bosques, castillos, grupos de pastores y rebaños blancos. Con Schubert veo siempre dúos de amantes suspirando al pie de un tilo, y ciertos músicos franceses hacen desfilar por mi imaginación hermosas señoras que pasean entre parterres de rosales, vestidas de color violeta, siempre violeta.»
La propensión inconsciente que el espíritu del insigne novelista tiene á simplificar sus sensaciones reduciéndolas todas á fenómenos de visión, es el secreto de su arte, rezumante de plasticidad y colorido: á él debe referirse la seguridad admirable y la frondosa abundancia de sus descripciones, la exactitud en su manera de adjetivar, el desusado vigor, sobrio y justo á la vez, que emplea en el trazado de sus figuras, el balzaciano entono y verismo de los caracteres, y aquella emotividad poderosa, semejante á un gran soplo vital, que infunde á las escenas.
El autor de La barraca no prepara los elementos de sus libros con la meticulosidad ahincada y paciente de que los novelistas franceses hablan en sus autobiografías; su temperamento, siervo tumultuoso y ardiente de la impresión, se lo impide. Blasco Ibáñez es «un desordenado». Las «frases» ó los «pensamientos» que se le puedan ocurrir yendo por la calle, nunca los apunta; las «notas» que han de formar sus novelas no las escribe, las lleva en la memoria como un bagaje secreto, medio olvidado; pero apenas se sienta á escribir, cuando todas despiertan, y cual si obedeciesen á una evocación bruja vuelven ágiles y lozanas á su espíritu. El procedimiento que emplea en la confección y desarrollo de sus libros es sencillísimo: al principio sólo tiene el argumento capital, el «bloque», y los nombres de las tres ó cuatro figuras principales; lo episódico, como los personajes secundarios, que podríamos llamar de «relleno», la división de los capítulos, etc., va surgiendo después, al volar calenturiento de la pluma. Escribe con asombrosa celeridad, y pone en el curso de la narración cuanto se le ocurre; así, cuando termina, cada libro es una especie de selva munífica y desbordante. Entonces viene «la poda»; el novelista exuberante se eclipsa y aparece el crítico hosco, que corta, raja y suprime sin piedad. Saturno devora á sus hijos. «Esto sobra y lo otro también; aquellos dos párrafos pueden reducirse á uno... etc.» El estilo es fácil, tranquilo, sin rebuscados atildamientos de concepto ó de frase.
—Cuanto más sencillo es un autor—dice Blasco—menos esfuerzo cuesta su lectura. Por lo mismo procuro siempre escribir sin oropeles retóricos, llanamente, con el propósito único de que el lector «se olvide» de que está leyendo, y al terminar la última página le parezca que sale de un sueño, ó que acaba de devanarse ante sus ojos una visión de cinematógrafo.
La farándula le aburre, le molesta; su temperamento de marino, enamorado del horizonte y de la inmensidad saludable de los paisajes, desdeña la vida angosta de los escenarios; por buena que sea una obra teatral, siempre ve su artificio; no comprende que pueda ocurrir nada bello ni interesante sobre un tablado rodeado por árboles de cartón ó paredes de trapo. Los dramas más espeluznantes suelen provocar su hilaridad, y asegura que la noche en que asistió siendo niño á una representación de En el seno de la muerte, tuvo que salir del teatro antes de que cayese el telón, porque pensó reventar de risa...
—¿Y de la mujer—pregunto—qué opina usted? ¿Cree usted en su complejidad, en su perfidia?...
Adivino su respuesta, pero quiero recibirla de sus labios. ¡Bah!... Vicente Blasco Ibáñez sonríe, se encoge de hombros y por su rostro pasa la expresión satisfecha, un poco petulante, del hombre que, en lances de amor, ha triunfado muchas veces.
—La mujer—exclama—no es toda la vida... ¡ni siquiera la mitad de la vida!... con ser, indudablemente, lo mejor que hay en ella. No es que yo la desprecie, como los orientales, pero tampoco sufrí jamás su imperio tiránico. Yo soy un macho, un gozador, no un sentimental. Yo opino que la mujer es una de las muchas cosas legítimamente codiciables y dignas de conquista que hay bajo el sol...
Después, nuestra conversación se remonta y llegamos á la región de las grandes síntesis.
—¿Cree usted en la gloria, como fin de la vida? ¿Ama usted el dinero?
El maestro no vacila al contestar.
—La gloria, como el dinero, como el amor—declara—, son «adornos» de la vida, y nada más; arrequives brillantes que la embellecen y nos la ofrecen bajo un disfraz amable. Pero el verdadero fin de la vida está, sencillamente, «en vivir». No debemos vivir para ser ricos, ni para ser célebres, ni para endiosar á una mujer, digan lo que quieran los falsos poetas: la vida goza de substantividad propia; se justifica á sí misma...
Y esta respuesta enérgica y breve compendia el alma, toda el alma, de este hombre excepcional, conquistador rezagado, mezcla feliz de artista y de aventurero, que, sin apoyo de nadie, supo vencer á la pobreza y darle á la Vida un zarpazo de león.
Novelas regionales: “Arroz y tartana”.—“Flor de Mayo”.—“La barraca”.—“Entre naranjos”.—“Sónnica la cortesana”.—“Cañas y barro”.
Son seis las novelas correspondientes á este primer período, y las denomino así por desarrollarse todas ellas en la región valenciana, con tipos y paisajes y hasta modismos de lenguaje arrancados á la gran hermosura bravía de la huerta; no por juzgarlas menos interesantes y comprensivas, ni tampoco inferiores á las que su autor desenvolvió más tarde en amplios escenarios: pues la emoción artística no reside en la magnitud decorativa del «marco», ni en la condición noble de las figuras, como enseñan todavía ridículamente vulgares textos de retórica, sino en esa eficacia descriptiva y en esa habilidad para trazar caracteres reales, que han de llevar al libro, al mármol ó al lienzo, el estremecimiento sagrado de la Vida.
En estas obras, Vicente Blasco Ibáñez, aunque incorrecto muchas veces, y á ratos, quizá, frondoso y plateresco en demasía, se muestra, sin embargo, como un artista fascinante y magnífico, evocador insuperable de horizontes. Toda la orquestal polifonía de la Naturaleza resuena á la vez en su cerebro y es recogida ordenadamente por su sensibilidad delicadísima: no sólo «ve» la realidad, sino que al mismo tiempo la huele, la oye y la siente, cual si la tuviese entre sus brazos: por lo mismo, ni un aroma, ni una nota, ni un color, ni un detalle, se escapan á su penetración vigilante. Guardan estos libros un fragor incesante de pasiones, un revertimiento constante de jugos vitales, una especie de convulsión pánica, que así agita las simientes echadas en el surco, como desborda los ríos y enardece las almas. Alternativamente, luciendo una facilidad elástica donde jamás se atisba el menor rastro de cansancio, Blasco Ibáñez tan pronto se refugia en los caracteres y los diseca y escudriña discreta y sutilmente, como vuelve al mundo objetivo, reconstituyéndolo de diversos modos; unas veces con labor mesurada y paciente de miniaturista, otras á largos trazos, con brochazos heroicos, cual si le tentase la majestad sencilla y enorme del cielo tendido sobre el mar.
Su complexión le lleva á sentir el amor á la Naturaleza con extraordinaria intensidad; aunque siempre escribió en prosa, es un verdadero y altísimo poeta de la vida, un enamorado fervoroso de la tierra, semejante á aquellos sacerdotes de los antiguos cultos que asistían de rodillas al orto del sol. Dueño de una paleta riquísima, los colores del iris le sirven dócilmente y le pertenecen como esclavos; su estilo esplendoroso, ardiente como un mantón filipino, le envuelve bajo el prestigio asiático, hecho de oro y de seda, de un manto real; y á su conjuro, los rincones de la huerta valenciana se rebullen y despiertan, y aparecen á nuestros ojos con toda su cegante luminosidad meridional. Sigamos al maestro en su éxodo desde el lago maravilloso de la Albufera á los bosques de Alcira, aljofarados de oro por las naranjas; desde las ruinas druídicas de Sagunto la heroica á las playas soleadas y rientes del Cabañal; y sentiremos cómo la poesía, simultáneamente enérgica y perezosa, de aquella tierra sultana, nos penetra y concluye enseñoreándose de nuestro ánimo: por todas partes triunfan el amarillo quemante del sol, el azul vigoroso del espacio, el verde esmeralda de la planicie cultivada, inmensa y prolífica; y aquí y allá, rompiendo la monotonía griega de este acorde magnífico, la belleza árabe de las palmeras litúrgicas, implorantes como sacerdotes en oración, abriendo desmayadamente sus ramas en un gesto de inconsolable dolor; y las barracas enjalbegadas de blanco, con sus techumbres puntiagudas defendidas por una cruz. Y, finalmente, las noches valencianas, noches diáfanas, en las que las olas empenachadas de espuma sonríen misteriosamente bajo la luna con sonrisa de plata, y en que el cielo, bañado en la serenidad lívida de la luz astral, parece más alto...
De todos los libros de esta época, Arroz y tartana es, indudablemente, el más flojo; y, sin embargo, tanto por el número y calidad de sus tipos, como por el raro «calor de humanidad» que hay en él, es una obra recia, de estirpe balzaciana.
Vivir con «arroz y tartana» significa vivir ostentosamente, aparentando poseer mucho más de lo que se tiene y sin cuidarse de la bancarrota, del crac final.
El argumento de esta novela es sencillo, y en él asoman frecuentemente ramalazos de la juventud de su autor.
Como á otros hijos de aragoneses, á don Eugenio García sus padres le abandonaron una mañana en la plaza del Mercado, ante la iglesia de San Juan. El muchacho, al principio, lloró mucho, luego fué consolándose; entró á servir como dependiente en un comercio del barrio, y á fuerza de perseverancia en el trabajo y de economías, pudo establecerse por su cuenta. Bien pronto su tienda, llamada Las tres rosas, fué popular.
Tenía don Eugenio á sus órdenes y como primer dependiente á un tal Melchor Peña, y cultivaba la sociedad de un íntimo y antiguo amigo suyo llamado Manuel Fora, á quien, por haber sido novicio en su juventud, apodaban el Fraile. De su matrimonio, Fora hubo dos hijos: Juan, especulador codicioso y avaro, como su padre, y Manuela, disipadora y pretenciosa.
Manuela y Melchor Peña se casaron y don Eugenio traspasó á su antiguo empleado el comercio, modesto aunque sólido, de Las tres rosas; él ya era viejo y había luchado mucho; debía descansar. Poco después el Fraile murió de apoplejía, legando á cada uno de sus hijos setenta mil duros. Juan, desconfiado y previsor, continuó trabajando y no se movió de la casa solariega; pero Manuela, sin considerar que su herencia no la redituaría lo suficiente para lanzarse á desusados lujos, quiso lucir, salirse de su esfera, humillar á sus amigas. Avergonzándose de su obscuro origen, no sosegó hasta conseguir que su marido se retirase del comercio. ¡Pobre Melchor! Obligado por la nueva existencia que su consorte le imponía á vestirse el frac todas las noches, «su buen humor había desaparecido junto con los colores de su cara; una obesidad grasosa y amarillenta hinchaba su cuerpo; y, al fin, un año después de abandonar la tienda, murió, sin que los médicos supieran con certeza su enfermedad».
De este primer matrimonio le quedó á doña Manuela un hijo, llamado Juan, á quien no amaba porque tenía, como su padre, las manos grandes y el tipo vulgar.
Al año siguiente casó doña Manuela con su primo Rafael Pajares, médico licencioso y gastador, del que hubo tres hijos. Aquel matrimonio fué breve; Pajares, roído y maltrecho por sus vicios, murió pronto, pero dejando notablemente quebrantada la fortuna de su mujer. Esta, sin embargo, no se intimidó; un implacable «delirio de grandezas» la poseía; su desbocada ambición soñaba casar á sus hijas con príncipes ó millonarios y esperaba de la Fortuna novelescas sonrisas. Firme en su propósito, hipotecó sus fincas, pidió dinero á rédito, amontonó deudas sobre deudas y al cabo llegó á la ruina total. Entonces, desesperada, sin amor, con la sordidez brutal de una ramera, abandonóse entre los brazos de su antiguo dependiente, Antonio Cuadros, dueño á la sazón de Las tres rosas. Hasta que, de súbito, la catástrofe que se cernía sobre todos los desdichados personajes de este gran drama, tan vulgar y, no obstante, tan intenso, explota horrísono y tableteante como trueno apocalíptico. La misma tarde en que Juan descubre los sucios amores de su madre, el famoso banquero don Ramón Morte, especie de dios penate con levita y sombrero de copa, que parecía velar por los intereses de infinidad de familias, quiebra fraudulentamente y huye de la ciudad; unos le suponen camino de América, otros le creen refugiado en Francia... En aquella quiebra Juan pierde todos sus ahorros, y Antonio Cuadros, que ve evaporarse con Morte la mayor parte de su fortuna, desaparece también. Juan muere de dolor; doña Manuela y sus hijas se ven desamparadas; ¿qué será de ellas?... Ni fuerzas tienen para llorar; la palabra «ruina», en la que nunca meditaron, las envuelve ahora, tejiendo á su alrededor una especie de noche inmensa.
El libro no concluiría bien si no hablase de don Eugenio, «el veterano del Mercado». ¿Qué hacía, en medio de tanto dolor, el fundador de Las tres rosas?... ¡Ah! Viéndose solo, miserable y sin la tienda donde enterró las savias todas de su juventud, ¿qué había de hacer, sino morir?... Y así fué: murió donde había vivido, en la plaza, frente á San Juan. «Primero se doblaron sus rodillas, quedando de hinojos en aquel lugar donde su padre le había abandonado setenta años antes; después cayó de bruces en la acera.»
Esta obra, en el curso de la cual intervienen catorce ó diez y seis figuras sobriamente trazadas, y en que el enérgico interés de la fábula permite al lector ir sin fatiga de uno á otro episodio, anunciaba en Vicente Blasco Ibáñez, muy joven entonces, un novelista de grandes recursos y de visión amplísima. La crítica reconoció que el provinciano y obscuro autor de Arroz y tartana, «prometía». Las ilusiones de los que así le juzgaron no resultaron fallidas: Blasco las satisfizo todas publicando un año después, en 1895, su lindísima novela Flor de Mayo.
¡Qué emoción tan fuerte, tan inolvidable, deja este libro!... Es pesimista, es trágico; sus últimas páginas, especialmente, tienen toda la amargura del mar, y por su arquitectura cae en absoluto dentro de aquellos moldes en que «el padre» melancólico y casto de la novela moderna, Emilio Zola, fabricaba los suyos. Y, sin embargo, ¡qué extraño raudal de luz, qué alegre vigor y qué intensas ráfagas de ruda poesía hay en él!...
Sirve de escenario á la obra la playa del Cabañal; todos los personajes son pescadores, gente brava y noble, que tiene torpe la palabra y el ademán pronto y vehemente.
Tona casó con el tío Pascualo, pescador temerario que, una noche de borrasca, pereció en el mar. Una ola devolvió su barca á la orilla, y allí le encontraron, «con la cabeza destrozada, sirviéndole de tumba el armazón de tablas, ilusión de toda su vida, que representaba treinta años de economías amasadas ochavo sobre ochavo». Varios meses la pobre viuda, acompañada de sus hijos Pascual y Tonet, pidió limosna de puerta en puerta. Sus ojos implorantes, arrasados en lágrimas, excitaban la compasión: al principio muchos la socorrían, éste con dinero, aquél con un puñado de pescado ó un trozo de pan; mas esta situación había de durar poco, pues en la ingrata condición humana la virtud de la caridad es la que más pronto se usa y fatiga. Tona lo comprendió así; era una mujer fuerte que sabía mirar cara á cara á la vida; su instinto de conservación venció y se impuso á su dolor.
«No la quedaba en el mundo otra fortuna que la barca rota donde murió su marido, y que puesta en seco se pudría sobre la arena, unas veces inundada su cala por las lluvias y otras resquebrajándose su madera con los ardores del sol, anidando en sus grietas voraces enjambres de mosquitos.
»Tona tenía un plan. Donde estaba la barca podía plantear su industria. La tumba del padre serviría de sustento para ella y los hijos.»
¡Qué bello símbolo! La vida alimentándose y surgiendo triunfal de la muerte; la desilusión suprema de la nada, sonando á risas y vistiéndose con las flores de una esperanza nueva...
«Un costado de la barca fué aserrado hasta el suelo, formando una puerta con pequeño mostrador. En el fondo de la barca colocáronse algunos tonelillos de aguardiente, ginebra y vino; la cubierta fué substituida por un tejado de tablones embreados que dejaba mayor espacio en el lóbrego tabuco: á proa y popa, con los tablones sobrantes, formáronse dos agujeros á modo de camarotes; el uno para la viuda y el otro para los niños, y sobre la puerta extendióse un tinglado de cañas, bajo el cual mostrábanse con cierta prosopopeya dos mesillas cojas y hasta media docena de taburetes de esparto.»
En aquel ambiente crecieron Pascual y Tonet. No parecían hermanos: Pascual, á quien luego llamaron el Retor, era, como su padre, de complexión recia y voluntarioso para el trabajo, económico, dócil, callado; todo lo contrario de Tonet, vagabundo y pinturero, tan aficionado al vino como á holgar con las mozas. El Retor se casa con Dolores, Tonet con Rosario; y más adelante Dolores y Tonet, que en otro tiempo fueron novios, vuelven á tener relaciones, pero esta vez más íntimas, más graves... La narración va devanándose rápidamente y con un interés dramático que crece según se aproxima el desenlace. Cuando el pobre Retor descubre la traición de su compañera y se convence de que Pascualet, el chiquillo que creía suyo, es hijo de su hermano, sus celos se desbocan y por sus brazos nervudos de remero corre un estremecimiento homicida. Quiere abalanzarse sobre Tonet, trabarle por la garganta, arrancarle aquella lengua infame que engañó á su Dolores y la precipitó al adulterio. Luego reflexiona; esto aún es poco; Tonet debe morir... pero ¿y él? ¿Podrá ser dichoso entre la mujer que le traicionó y aquel hijo que no es suyo? Por primera vez, su alma heroica, que hasta entonces peleó sin fatiga, siente el trabajo de vivir y la inútil melancolía del esfuerzo. ¡Sí, era preferible acabar! Y una madrugada, desoyendo los consejos de otros patronos que no comprendían la terquedad de Pascual, éste aparejó su barca y acompañado de Tonet y del muchacho, salió al encuentro de la tempestad que ya empezaba á rugir en el horizonte. Ninguno de los tres volvió...
Hay en esta novela tipos gallardamente dibujados, como el de la tía Picores, una especie de leona de la Pescadería, procaz y deslenguada, capaz de reñir á puñetazos con un hombre; el del tío Paella, padre de Dolores; el del «siñor Martínes», carabinero andaluz, perezoso y sentimental, que pasa como un soplo de poesía por la taberna de Tona; y el de su hija Roseta, aquella virgen rubia, con largos ojos azules y contemplativos, «que lo sabía todo». Y también merecen recordarse dos ó tres escenas de primer orden: tales como la del naufragio, la de la bendición de la barca, y la de aquella tarde en que Pascual y Tonet deciden ir á Argel por un cargamento de tabaco. En esta última descripción, especialmente, Blasco Ibáñez se excede y mejora á sí mismo; la blancura de la playa arenosa reverberante bajo el sol; la quietud de las barcas tendidas á lo largo de la costa con un abandono casi inteligente, cual si tuviesen conciencia de que descansan; la serenidad verde del mar emperezado por el calor de la siesta; el silencio, el enorme silencio, que llena el espacio azul; y, á ratos, en la lejanía luminosa del horizonte, una vela blanca, como una pechuga de gaviota... componen un lienzo pasmoso que Joaquín Sorolla hubiese firmado.
Los azares de la política apartaron momentáneamente á Vicente Blasco Ibáñez de la política. Por aquella época el encono de los partidos llegó á su apogeo; Valencia hervía; todas las semanas estallaba un motín y la sangre liberal enrojecía las calles; sobre la redacción de El Pueblo llovían denuncias. Blasco Ibáñez se vió encerrado durante ocho meses en la cárcel de San Gregorio, y al cabo tuvo la fortuna de que la pena de reclusión le fuese conmutada por la de destierro. Entonces emigró á Italia, donde escribió los capítulos de su libro En el país del arte, publicado en 1896.
Sin embargo, el público, el gran público indiferente de España, no conocía aún al escritor rebelde, mitad artista, mitad político, que batallaba en una capital de provincias. Ante su nombre, la crítica, tan servicial y diligente con los «consagrados» como desdeñosa con los «nuevos», callaba y se encogía de hombros perezosamente. Así Blasco Ibáñez no paladeó las mieles de una verdadera victoria hasta dos años más tarde, en 1898, con la publicación de La barraca.
¡Libro admirable! Su autor «lo vió» bien, de un golpe, y lo escribió con una vehemencia y una diafanidad de estilo inimitables. Toda «el alma» árabe, brava y sufrida de los hijos de la huerta, late allí: la lucha de los hombres con la tierra, el cariño dedicado por el labrador al caballo que trabaja con él sobre el surco y al perro que de noche vigila su hacienda; el respeto tradicional al «amo» que de hecho, ya que no de derecho, oprime todavía á sus colonos con el peso de una autoridad omnímoda y feudal; y también «el alma» del paisaje, con su cielo añilado, sus palmeras hieráticas eternamente tristes, su red de infinitos y pequeños canales, por donde el agua, semejante á un dios helénico, bordea los verdes bancales, distribuyendo en ellos, con su frescura murmurante, el regocijo de la vida. En La barraca nada falta, nada tampoco sobra; en la historia de la novela española contemporánea, este libro quedará como un modelo definitivo de nuestra literatura regional.
El tío Barret, como todos sus ascendientes, laboró durante muchos años las tierras del usurero don Salvador; ellas se llevaron lo mejor de su juventud. ¡Cuánto trabajó el infeliz y con cuán poco éxito! Hubo varios años malos, las cosechas fueron mezquinas y el producto de su venta apenas bastó á la manutención de la familia. ¿Cómo pagar á don Salvador los alquileres devengados?... Al verse despedido, el pobre tío Barret trató de conmover el duro corazón del amo. «El, que no había llorado nunca, gimoteó como un niño; toda su altivez, su gravedad moruna, desaparecieron de golpe, y arrodillóse ante el vejete pidiendo que no le abandonara...» Pero el amo se mostró inflexible; él también tenía compromisos y necesitaba dinero, «su dinero»... El tío Barret, humillado, pisoteado cruelmente en su dignidad, se marchó furioso, jurando defender á tiros su derecho á vivir. Transcurrieron varios días. Una tarde el tío Barret salió de su barraca llevando consigo lo mejor que había en ella; «la hoz de su abuelo, una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas». La fatalidad le atravesó á don Salvador en su camino: trabáronse de palabras los dos hombres y el usurero cayó, segada la garganta. El matador fué condenado á cadena perpetua y en el penal de Ceuta finó su triste existencia; su mujer, inútil y vieja, murió en el hospital, y sus cuatro hijas se dispersaron, siguiendo á través de la inmensidad de la humana miseria rumbos distintos: unas se pusieron á servir, otras cayeron en la prostitución... y de este modo, la gran iniquidad legal quedó consumada. Pasó mucho tiempo; los herederos de don Salvador trataron de arrendar la barraca del tío Barret y las tierras á ella anejas, y no lo consiguieron; nadie las quería; diríase que la sombra vengativa del presidiario las defendía, las reclamaba aún; aquellos campos donde hogaño los hierbajos silvestres medraban lozanos, parecían malditos...
Hasta que por la huerta corrió la noticia de que la barraca fatal estaba habitada por una familia venida nadie sabía de dónde. El hecho era cierto. Batiste, un aventurero cansado de probar distintos oficios y de pelear brazo á brazo con la miseria, se había instalado allí acompañado de su mujer Teresa y de sus hijos Roseta, Batistet y Pascualet, á quien por su carita bonachona y rosada, sus padres llamaban «el Obispo». ¡Qué escándalo! El rumor «se transmitía á grito pelado de un campo á otro campo, y un estremecimiento de alarma, de extrañeza, de indignación, corría por toda la vega como si no hubieran transcurrido los siglos y circulara el aviso de que en la playa acababa de aparecer una galera argelina buscando cargamento de carne blanca». Instantáneamente, sin aviso previo, los vecinos organizan contra el intruso una especie de cruzada, á la cabeza de la cual, y como jefe, figura el valentón Pimentó. El forastero está asombrado; si él no hizo daño á nadie, si sólo aspira á vivir pacífica y honradamente, ¿á qué debe atribuir aquel odio?... Una tarde, al tramontar del sol, cierto pastor, anciano y ciego, se acerca al predio maldito y aconseja á Batiste irse de allí cuanto antes: en sus ojos blancos y sin luz, en la lentitud con que levanta al cielo sus brazos sarmentosos, hay algo paternal y cabalístico. Sus palabras resuenan agoreras en el silencio de la tarde; aquellas tierras, regadas con sangre, necesariamente han de ser funestas para quien las cultive. Concluye:
«Creume, fill meu: te portarán desgrasia».
Batiste se encogió de hombros; él á nada tenía miedo y estaba seguro de que sus manos, infatigables como su voluntad, eran capaces de realizar milagros. Y así fué. En poco tiempo aquel campo, que durante diez años había permanecido inculto, apareció limpio de malezas, roturado y dispuesto á producir opulentas cosechas; los muros de la barraca, enjalbegados pulcramente de blanco, relucían alegres bajo el sol; el pozo quedó limpio; ante la casita una parra frondosa tendía su sombra bienhechora sobre una minúscula plazoleta de ladrillos rojos. El sano regocijo que Batiste experimentaba con estas mejoras, duró poco; la experiencia le demostró que jamás se arrostraron impunemente los odios de un pueblo, y la conjuración, solapada al principio, revienta al fin, atacando simultáneamente á los forasteros por todos los caminos. La hostilidad que rodea á los padres trasciende implacable á sus hijos y les envuelve. A Roseta la maltratan las muchachas de su edad, y Batistet y Pascualet son golpeados al salir de la escuela por sus compañeros. La lucha se prolonga semanas y meses tenaz y sin cuartel. En una de aquellas trifulcas Pascualet, el más pequeño de los dos hermanos, cae en una zanja llena de agua, y la impresión de la cruel mojadura determina unas calenturas que acaban con la vida del muchacho. Su padre, acosado por unos y otros, se defiende á tiros y mata á Pimentó. Pero su heroísmo es baldío: una noche, hallándose todos acostados, la barraca empieza á arder; nadie acude en su auxilio; las barracas vecinas permanecen cerradas, y esta indiferencia es lo que mejor demuestra el aborrecimiento que inspiran los intrusos. ¿Qué rumbo seguir? ¿Cómo defenderse de aquel enemigo invisible y enorme? El heroico Batiste acaba por rendirse; no lucharía más: «Huirían de allí para comenzar otra vida, sintiendo el hambre tras ellos, pisándoles los talones; dejarían á sus espaldas la ruina de su trabajo y el cuerpecillo de uno de los suyos, del pobre albaet, que se pudría en las entrañas de aquella tierra, como víctima inocente de la loca batalla.»
Guarda este libro páginas soberbias, como las consagradas al entierro de Pascualet y al incendio de la barraca, y hasta media docena de tipos perfectamente trazados. Su autor lo escribió de un tirón y en un estado de hiperestesia que iba creciendo y agudizándose conforme se acercaba el desenlace. Los dos últimos capítulos, especialmente, llegaron á colocarle en un estado de verdadero desequilibrio mental. Sufrió alucinaciones. La noche en que terminó la novela trabajó hasta la madrugada; estaba solo; acababa de escribir la cuartilla final y levantó la cabeza: sentado delante de él vió á Pimentó. La impresión fué tan violenta, que Blasco tiró la pluma y retrocediendo, como para no ser acometido por la espalda, se retiró á su cuarto; la sombra trágica del huertano permaneció allí, de codos sobre la mesa, junto al quinqué, inmóvil en medio del silencio y la amplitud del salón obscuro.
El triunfo obtenido dos años más tarde por Entre naranjos, igualó y acaso sobrepujó, al de La barraca.
Hay en esta novela una parte autobiográfica muy interesante. Blasco Ibáñez había conocido en uno de sus viajes á cierta artista rusa, tiple de ópera, mujer extraordinaria, hermosa, fuerte y sádica como una walkyria, que recorría el mundo llevando consigo á una pobre muchacha á quien en sus frecuentes arrebatos de mal humor azotaba cruelmente. Fueron aquéllos unos amores de pesadilla, vehementes y rápidos; la artista, con su elevada estatura y sus biceps de hierro, era una verdadera amazona, celosa y agresiva, de la que sus amantes necesitaban defenderse á puñetazos; instintivamente su temperamento rebelde se negaba á rendirse, y cada posesión requería una escena ancestral de lucha y de doma, en la que luego los besos servían para restañar la sangre de los golpes.
La acción principal de la novela se desarrolla cerca de Valencia, en Alcira, pueblo lindísimo, pintoresco como un capricho de abanico, cuyo blanco caserío parece flotar sobre el océano verde de los inmensos naranjales que lo circundan.
Leonora, artista de ópera de reputación mundial, se ha refugiado allí guiada por esa necesidad de aislamiento que las almas aventureras sienten de cuando en cuando. Rafael Brull, á quien sus adeptos acaban de elegir diputado, se enamora de ella; Leonora quiere resistir, tiene miedo á las pasiones que desencadena su belleza... pero la soledad, que enardece las imaginaciones, suele ser mala consejera de la virtud, y al cabo resbala y se abandona entre los brazos de Rafael una noche de luna, bajo los naranjos cuajados de azahares. Esta aventura concita contra la artista los odios de todo el vecindario, pacato y católico. Leonora se encoge de hombros; ¿qué pueden importarla la enemistad ó las groserías de aquellas pobres gentes? Pero, al mismo tiempo, su voluntad errante siente el deseo, cada vez más exigente y punzador, de volver al mundo para correr tras el espejismo de los horizontes; es su sino... Brull quiere seguirla, y su intento fracasa: se lo impiden «su pasado», el recuerdo de su padre, el carácter de su madre, devota y austera, y hasta el amor de su prometida, muchacha modosita, insignificante, que aportará al matrimonio una herencia considerable... Leonora y Rafael se separan, y ni una sola carta vuelve á cruzarse entre ellos. Todo ha concluido. Rafael Brull se casa, tiene hijos y su nombre obscuro aparece alguna vez que otra en el Diario de Sesiones. Transcurren muchos años. Una tarde, al salir del Congreso, el diputado se encuentra con Leonora. Es la walkyria de siempre, fuerte y hermosa; acaba de llegar á Madrid y á la mañana siguiente piensa salir para Lisboa. Brull siente renacer en su alma los recuerdos de su antiguo amor: está triste, aburrido; sus ojos se llenan de lágrimas; aún pueden ser felices...
Ella le rechaza con estas palabras bellas y tristes:
«—No te esfuerces, Rafael—dice—, esto se acabó. El Amor que dejaste pasar está lejos, tan lejos, que aunque corriéramos mucho, nunca le daríamos alcance. ¿A qué cansarnos? Al verte ahora, siento la misma curiosidad que ante uno de esos vestidos viejos que en otro tiempo fueron nuestra alegría. Veo fríamente los defectos, las ridiculeces de la moda pasada...»
Leonora se despide de su antiguo amante fríamente, y Rafael Brull permanece solo en medio de la acera, ridículo, abatido, casi viejo, haciendo esfuerzos sobrehumanos para reprimir el deseo, un inmenso deseo que tiene, de echarse á llorar...
Así, suavemente, con la melancolía de un pañuelo mojado en lágrimas que desde lejos nos dijese «adiós», termina el libro; libro exquisito, aromado por la tragedia, la gran tragedia sin sangre, de las ilusiones perdidas.
Sónnica la cortesana constituye, en la técnica de Vicente Blasco Ibáñez, un «gesto» aparte; y si la incluyo entre sus «novelas regionales», es porque su autor, según confesión propia, más que un vano alarde arqueológico, trató de hacer con este libro «la novela valenciana antigua».
La acción se desenvuelve durante los últimos días de Sagunto, cuyo espíritu, costumbres y trajes fueron evocados y descritos con sorprendente precisión. Sónnica es una cortesana que, por no dejar á un amante, llevó á las costas levantinas de España un rayo del sol alegre de Grecia, la cuna excelsa de la filosofía y del arte, donde las mujeres, cual las diosas, tenían la bondad de aliviar el dolor de los hombres mostrándose desnudas: como era generosa, el pueblo la adoraba, y en su palacio suntuoso, hecho de mármoles, las luces que alumbraban los festines con que la hetera obsequiaba á sus invitados, no se apagaban nunca antes de salir el sol. Alrededor de Sónnica aparecen agrupadas la figura belicosa de Acteón, amigo de Anníbal; la del cínico parásito y filósofo Eufobias, la del afeminado Lácaro, la de los jóvenes amantes Ranto y Eroción, la del famoso arquero Mopso y otras, que, unidas todas, recomponen cabalmente el alma, orgullosa y democrática á la vez, de la época.
En el cuadro final, con el fiero asalto que dieron á las murallas saguntinas las tropas semi-bárbaras que acaudillaba el general cartaginés y el heroísmo con que los sitiados, cogidos de las manos, se precipitaban en la hoguera inmensa donde habían jurado perecer, el autor puso todo su aliento y supo darnos la emoción de aquella epopeya, asombro del mundo antigua y gloria todavía de nuestra raza.
A fines del año siguiente, ó sea en Noviembre de 1902, Vicente Blasco Ibáñez publicó su novela Cañas y barro, el mejor, á mi juicio, de todos sus libros. Luego supe que su autor lo tenía en igual estima, y no me extrañó; Cañas y barro es una obra maestra.
Explicar el argumento de esta novela es empresa difícil, porque más que un asunto puede afirmarse que hay en ella dos ó muchos, todos igualmente interesantes y desarrollados simultáneamente, lo que da á la narración una jugosidad excepcional, un «calor de humanidad» extraordinario: es el espejo donde van reflejándose las historias de varias familias que viven paralelamente, el tornavoz que recoge los gritos de dolor, las zozobras, las alegrías mezquinas, todas las palpitaciones, en suma, de un trozo del pintoresco enjambre humano. Cañas y barro es la vida en la célebre Albufera valenciana, húmeda, fangosa, calenturienta, con sus arrozales, que forman horizonte. ¿Tipos?... Los hay á puñados; podrían contarse por docenas: allí están el tío Paloma, el pescador más antiguo del lago, alma independiente, movediza como su propia barca, para quien el oficio de agricultor es una profesión de esclavos; su hijo Toni, voluntad de acero, trabajador infatigable, empeñado en rellenar con tierra traída de muy lejos una charca profunda que le cedió graciosamente cierta señora rica «que no sabía qué hacer de ella»; Tonet el Cubano, flor de vicio, tumbón y sensual, que aspira á vivir en la holganza merced á la protección de su querida Neleta, esposa del rico tabernero y antiguo contrabandista Cañamel; el borracho Sangonera, socarrón delicioso, especie de dios Baco, á quien los habitantes del lago solían encontrar dormido junto á las orillas, la cabeza ceñida de flores, y que al cabo murió de un atracón; el pare Miquel, la Borda, la Samaruca y otros... Todos estos seres, moviéndose en el mismo escenario y agitados por sentimientos afines, dan una sensación rotunda, magnífica, de humanidad en marcha.
La atención del lector, sin embargo, propende inconscientemente á olvidar la epopeya grandiosa de Toni para fijarse en los amores adulterinos de Neleta con Tonet el Cubano. Cañamel ha muerto, Neleta se halla encinta de su amante y es indispensable que el niño desaparezca, pues, de lo contrario, la viuda, por su proceder liviano, perdería su derecho á heredar al difunto, según éste lo determinó en su testamento. En aquella desalmada mujer la codicia es más fuerte que el instinto maternal, y el recién nacido es inmolado sin piedad; su mismo padre lo sacrifica: le llevaba en su lancha, y de pronto, asiéndole con ambas manos, le arrojó violentamente lejos de sí, «como si quisiera aligerar la embarcación de un lastre inmenso». Y más tarde, cuando el Cubano, horrorizado de su crimen, se suicida, Toni, su padre, enterado por el tío Paloma de lo ocurrido, le inhuma secretamente. ¿Dónde? En su charca. La Borda, su hija adoptiva, le ayudó en esta operación macabra. Amanecía y las primeras luces matutinas daban al lago la tonalidad gris de una lámina inmensa de acero. Cogieron entre los dos el cadáver y le descendieron á la fosa cuidadosamente, «como si fuese un enfermo que podía despertar». El sepelio concluyó. ¡Pobre Toni! «Su vida estaba terminada». ¿Cómo dar idea de su dolor lacerante, infinito?... «Hería con sus pies aquella tierra que guardaba la esencia de su vida. Primero la había dedicado su sudor, su fuerza, sus ilusiones; ahora, cuando había que abonarla, la entregaba sus propias entrañas, el hijo, el sucesor, la esperanza, dando por terminada su obra.»
La crítica creyó ver en este final prodigioso un «efectismo»; algo muy bello, sí, pero artificiosamente preparado desde el principio de la obra. No hay tal. Yo quiero hacer constar que ese desenlace fué una «improvisación». Blasco Ibáñez, apenas salió de la Albufera donde, para estudiarla de cerca, acababa de pasar ocho ó diez días pescando y durmiendo al raso en el fondo de una barca, empezó á escribir su novela sin saber aún cómo la concluiría. Comenzaba la estación otoñal. Muchas noches, desde un balcón de su finca de la Malvarrosa, Blasco miraba al mar tranquilo, susurrante, plateado por la luna, mientras tarareaba la «Marcha Fúnebre» de Sigfrido. Entretanto, meditaba el último capítulo de su libro. De pronto «lo vió»; fué una emoción tan eficaz que casi la sintió en los ojos; acababa de sugerírselo el recuerdo del cadáver del héroe wagneriano, tendido sobre su escudo y llevado por sus guerreros...
¿Y por qué no había de ser así, según el novelista lo explica?
No olvidemos que para Vicente Blasco Ibáñez, fácil más que ningún otro artista á las emboscadas de la impresión, «el arte es instinto».
Novelas de rebeldía: “La catedral”.—“El Intruso” “La bodega”.—“La horda”.
En todas las novelas examinadas hasta aquí, asoma constantemente la necesidad obsesionadora, ineluctable, del dinero, y la lucha universal y terrible que los hombres riñen con la tierra por ganarlo; pero el ambiente donde sus asuntos se desenvuelven es tan bello y jocundo, hay, así en el lago de la Albufera como en la «casita azul» de Leonora, como en los verdes bancales que rodean la barraca de Batiste, como en la playa arenosa del Cabañal, tan subidísima poesía, que la magnificencia del paisaje se sobrepone y hace olvidar el trabajo cruel de vivir. Inútilmente el novelista nos describe la ruda existencia de la gente marinera y apostrofa á las clases privilegiadas, reprochándolas su codicia y asegurando que «á duro» debía venderse la libra de ese pescado que suele dejar en la orfandad á tantos niños: el lector, dominado siempre por la hermosura triunfal de la Naturaleza, se emociona sin cólera. No; no puede haber verdadero dolor, ni quebrantos irreparables, en un país donde los árboles se desgajan bajo el peso de la fruta y la esplendidez del panorama es tal que sus habitantes, artistas por temperamento, parece que han de olvidar sus penas y darse por contentos y generosamente pagados, con sólo tener ante los ojos, al concluir sus faenas, la belleza de una puesta de sol...
Sin duda Vicente Blasco Ibáñez, acaso inadvertidamente, lo entendió así, y por eso trasladó la acción de sus novelas sucesivas á otras regiones, en donde la pobreza de la tierra ó la desigualdad abominable con que fué repartida, exige de los desheredados que escarban en ella mayores sacrificios. Estos libros que yo llamo «de rebeldía», son, antes que nada, libros de combate, vehículos elegantes de propaganda revolucionaria, armas recias y lindas, cuidadosamente templadas, de demolición y protesta: en ellos reaparece el antiguo espíritu belicoso de su autor; el político iguala al artista y rivaliza con él, componiendo entre ambos una obra bella y buena en que la utilidad y la amenidad se acoplan y conciertan en maridaje feliz. A este período corresponden La catedral, El intruso, La bodega y La horda.
Con loable sinceridad Blasco Ibáñez me declara que La catedral, á pesar de ser el más traducido de sus libros, es el que menos le gusta.
—Lo encuentro pesado—exclama—; hay en él demasiada doctrina...
Tal vez; su opinión es para mí preciosa, pues creo que, digan lo que quieran los críticos, nadie puede hablar con más autoridad de una obra de arte que su propio autor. De todos modos, La catedral es un libro que en nuestra vieja España, atrasada y empobrecida bajo el yugo execrable de las asociaciones monásticas, los defensores de la libertad debían hacer circular de mano en mano á modo de breviario meritísimo.
La acción se desarrolla en Toledo, la ciudad venerable, hermosa y triste como un museo, que aún parece dormir, á la sombra de sus iglesias, el horrible sueño letárgico—sueño de quietismo y de renunciación—de la Edad Media.
El anarquista Gabriel Luna, después de un éxodo penosísimo, regresa á Toledo, donde se propone acabar pacíficamente sus días junto á su hermano Esteban, antiguo servidor de la catedral. Enterado de que su sobrina Sagrario, que años atrás se había fugado de la casa paterna con un hombre, arrastraba en Madrid una vida dantesca de miseria y de oprobio, da los pasos necesarios para recobrarla y al cabo consigue restituirla á su hogar y que su padre la perdone. ¿Por qué no hacer el bien, cueste lo que cueste? El perdón es santo, tanto más santo cuanto mayor sea la gravedad del delito indultado. Gabriel Luna, á quien el dolor y las privaciones de su existencia errante hirieron en el pecho con herida mortal, es un carácter apacible y dulce, un visionario bondadoso, indulgente como un cristiano primitivo. Ama á Sagrario, que es débil y está enferma también, y ella le corresponde: es una pasión casta y tranquila, un cariño espiritual en el que sólo se besan las almas.
«No te separes—la dice—, no me temas. Ni yo soy un hombre ni tú eres ya una mujer. Has sufrido mucho, has dicho adiós á las alegrías de la tierra, eres fuerte por el infortunio y puedes mirar cara á cara á la verdad. Somos dos náufragos de la vida: sólo nos resta esperar y morir en el islote que nos sirve de refugio. Estamos deshechos, rasgados y arrollados: la muerte se incuba en nuestras entrañas: somos harapos caídos é informes después de haber pasado por los engranajes de una sociedad absurda. Por esto te quiero: porque eres igual á mí en la desgracia...»
Las predicaciones de Luna, conversaciones fáciles, rebosantes de evangélica unción, ocupan casi todas las páginas del libro: él acaricia la visión de una sociedad nueva, gobernada por las blandas leyes del amor; un mundo de paz y de infinita tolerancia, en que no habrá pobres porque tampoco habrá ricos...
Las palabras del anarquista, aunque pacificadoras y ungidas con las mieles misericordiosas, inefables, del Nuevo Testamento, desatan en el obscuro cerebro de las gentes incultas que le escuchan, ideas criminales. Una noche en que Luna cumplía la guardia nocturna de la catedral, «sus discípulos» se presentan, armados y dispuestos á robar el Tesoro del templo: quieren ser ricos, gozar, «ser como esos señores que van en coche y tiran el dinero...» Gabriel Luna, asustado de lo mal que aquellos hombres han interpretado sus doctrinas, les increpa furioso, les amenaza; hasta que uno de ellos se arroja sobre él y con el grueso manojo de llaves que lleva en la mano le rompe la frente.
Una vez más las ovejas, convertidas en lobos devoraron á su pastor. La humanidad es así. Como Cristo, Gabriel Luna pagó con la vida el delito más peligroso de todos los delitos: el delito de ser bueno...
Al año siguiente, en 1904, Blasco Ibáñez publicó El intruso, cuya trama se desenvuelve en Bilbao, la tierra fuerte, hecha de hierro, que alimenta la voracidad insaciable de los Altos Hornos. La catedral es el símbolo de la religión tradicional, quietista y como momificada, que subsiste aislada del mundo y confía á la autoridad y esclarecimiento de su larga historia la salud de su porvenir: El intruso, por el contrario, es la máscara de la religión moderna, la religión militante, que huye del reposo claustral porque comprende que en él está la muerte, y ambula por las calles, y frecuenta salones y publica libros y estrena obras y funda establecimientos de enseñanza y establece compañías anónimas de navegación y acomete negocios de ferrocarriles y de minas, y procura, en fin, asociarse á todas las palpitaciones de la existencia contemporánea. El intruso, para decirlo de una vez, es el jesuíta; «la especie» más inteligente y ladina, y por lo mismo más temible, de la muchedumbre ensotanada; el amo despótico, aunque aparentemente se muestre risueño y tolerante, de muchas fortunas y de muchas conciencias.
Hablando de la célebre Universidad de Deusto, la gran obra del jesuitismo, que alza su mole romana en los alrededores de Bilbao, escribe Blasco Ibáñez estas palabras elocuentes:
«En mitad del parque, sobre una eminencia del terreno, habían levantado los jesuítas una imagen de San José con un arco de focos eléctricos. Mientras dormían los buenos padres, el semicírculo luminoso recordaba á los pueblos de la ría y á la misma Bilbao que allí estaba la orden poderosa y dominadora, pronta siempre á ponerse de pie, no queriendo abdicar ni ocultarse ni aun en la obscuridad de la noche. El doctor hallaba natural que fuese San José el escogido para esta glorificación; el santo resignado y sin voluntad, con la pureza gris de la impotencia, hermoso molde escogido por aquellos educadores para formar la sociedad del porvenir.»
El opulento naviero Sánchez Morueta, protagonista del libro, reúne, á un infalible golpe de vista para los negocios, una voluntad de diamante; todo le sale á derechas; lo que arruinó á otros á él le enriquece: es un luchador excepcional que supo sujetar bajo sus rodillas á la fortuna veleidosa y convertirla en una especie de suave y obediente cabalgadura. «Establecía nuevas fabricaciones—dice Blasco—, y al poco tiempo marchaban por sí solas con una exactitud desesperante. Construía barcos, y no naufragaba uno, para alterar con una catástrofe la monotonía de su existencia. La desgracia era impotente para él, estaba abroquelado, y aunque ella corriese á estrecharle entre sus brazos, la caricia mortal sería un roce insignificante.»
El novelista se complace en afirmar las proporciones ciclópeas de esta figura, porque así resplandecerá mejor al final el poder ilimitado, disolvente, del jesuitismo. Poco á poco, de un modo imperceptible, con una suavidad sigilosa y rastreante, el enemigo va filtrándose en la intimidad de aquel hogar. El jefe de la casa, alma ruda abstraída en sus negocios, no sospecha la gravedad de la traición que se avecina y que insensiblemente va cercándole. El peligro le estrecha, le provoca, se sienta á su mesa, duerme á su lado por las noches, y él no lo ve. Cristina, su mujer, deposita con impudicia fanática al pie del confesonario sus secretos conyugales más íntimos, y su hija renuncia al amor de un hombre inteligente y de ideas liberales que la pretende, para ser la prometida de un rábula discípulo de Deusto. Cuando Sánchez Morueta se percata de lo que sucede á su alrededor, ya no puede defenderse; es tarde: su esposa, su hija, sus empleados, todos le abruman con idénticos consejos; y él mismo, reconociéndose viejo y triste, siente la necesidad cobarde de ser religioso, de volver los ojos hacia aquel cielo en el que nunca se detuvo á pensar y que, no obstante, tanto y tan eficazmente le había ayudado siempre. Terrores extraños de otra vida le asedian; puede morir y debe ocuparse en lavar su conciencia. El antiguo luchador se rinde á discreción y acaba por ir, acompañado de su familia, á pasar una temporada al monasterio de Loyola: es preciso purificarse, rezar mucho, repartir muchas limosnas; para todo esto cuenta con su padre espiritual. ¡Pobre Sánchez Morueta! «El intruso» había luchado con él en su propia casa y le había vencido.
En La bodega, como en El intruso, «se siente» también la mano del jesuitismo; es algo magnético, invisible, que se cierne en la atmósfera, y unas veces obliga á los obreros á concurrir á misa para no ser expulsados de sus talleres, y otras bendice los campos. En las tortuosas callejas toledanas, como en las minas bilbaínas donde truena la oratoria mordiente del doctor Aresti, como en los feraces campos andaluces por donde pasa la figura evangélica, todo dulzura y caridad de aquel Cristo moderno que se llamó Fermín Salvoechea, laten los mismos dolores, gemebundea el mismo treno inmenso que arranca á los desheredados de todas las provincias la injusticia social.
Pablo Dupont, dueño de una importantísima bodega de Jerez, pertenece á la estirpe hazañosa de los Sánchez Morueta. Su hermano Luis, prototipo «del señorito» andaluz, dilapidador, mujeriego, bravucón é inútil, desdeña los negocios y lleva en su sangre los desbocados apetitos y las insolencias de una raza feudal: los pobres son para él, como en los tiempos medioevales, siervos del terruño, esclavos de la gleba, de los que un caballero principal puede usar libremente y sin extremado quebranto de las buenas costumbres. «Los de abajo», sin embargo, no piensan así, los tiempos han cambiado; lentamente, gota á gota, las modernas corrientes libertarias, van desentumeciendo las conciencias y mostrando á los hombres el camino sagrado de la ciudad futura: y, por lo mismo, á lo largo de esta novela que va devanándose alegre y pintorescamente, se advierten rumores, de lucha intestina, estremecimientos agoreros de odio y de dolor: los maltratados por la suerte se cansan de su servidumbre y la palabra «reivindicación» resuena amenazadora por las noches en el silencio montaraz de las gañanías; los cuerpos, inclinados sobre el surco, de los segadores, se yerguen á ratos con un gesto altivo; las manos que antes se abrían humildes, como implorando una limosna, ahora se crispan conquistadoras y vengativas.
El bondadoso Salvatierra, lamentándose de la abulia nacional, es el principal propagandista de estas ideas emancipadoras.
«—Esa gente sufre y calla, Fermín, porque las enseñanzas que heredaron de sus antecesores son más fuertes que sus cóleras. Pasan descalzos y hambrientos ante la imagen de Cristo; les dicen que murió por ellos, y el rebaño miserable no piensa en que han transcurrido siglos sin cumplirse nada de lo que aquél prometió. Todavía las hembras, con el femenil sentimentalismo que lo espera todo de lo sobrenatural, admiran sus ojos que no ven, y aguardan una palabra de su boca, muda para siempre por el más colosal de los fracasos. Hay que gritarles: «No pidáis á los muertos: secad vuestras lágrimas para buscar en los vivos el remedio de vuestros males.»
Los campesinos le escuchan, haciendo signos de asentimiento; dice bien el predicador vagabundo; y, poco á poco, el espíritu de rebelión crece como una ola roja y amarga.
Pero Luis Dupont, calavera y orgulloso de su dinero y de su figura, olvida tales presagios, y una noche en que se halla de fiesta en una de sus posesiones, viola á María de la Luz; y poco después un hermano de ésta, convencido de que el miserable galán no piensa reparar su crimen, le insulta y le mata. Pero el mal está hecho; María de la Luz ya no será dichosa, ya no podrá casarse con Rafael, su novio, el elegido adorado de su alma; se lo prohibe su educación cristiana, la creencia absurda de que en la virginidad reside la pureza de la mujer. Rafael opina lo mismo; quiere á María, acaso más que nunca, pero comprende que no debe unirse á ella; el idilio está roto...
Hasta que el bondadoso don Fernando Salvatierra—seudónimo con que el autor presenta en su libro al anarquista Salvoechea—habla con Rafael y le convence de que su desgracia no es irreparable. Necesitaba ser fuerte y sobreponerse á los fantasmas del pasado. ¡La virginidad! ¿Qué es eso? ¿Qué importancia puede tener un detalle físico tan mezquino en el porvenir de dos seres que se aman ardientemente?... Las palabras de Salvatierra resonaban indulgentes y consoladoras en los oídos del mozo:
«Lo sabía todo. ¡Valor! Era una víctima de la corrupción social, contra la que tronaba él con sus ardores de asceta. Aún podía comenzar de nuevo la vida, seguido de los suyos. El mundo es grande.»
Rafael le escucha y poco á poco siente que su dolor y sus celos, tan punzantes hasta entonces, van suavizándose. Dice bien aquel hombre: ¿por qué la integridad física de una mujer ha de anteponerse á la pureza de su espíritu?... El mismo Rafael explica á María de la Luz este pensamiento, pensamiento santo, pues que les ofrenda la felicidad. «Las vergüenzas del cuerpo—dice—representan muy poco... El amor es lo que importa; lo demás son preocupaciones de animales.»
Y con esta seguridad reparadora se abrazan estrechamente mientras piensan en América, la tierra fértil y hospitalaria, hacia donde se embarcarían muy pronto y en la que les aguardaba una bella vida de cariño y de trabajo.
La horda es, en el orden cronológico, la última de las «novelas de rebeldía»; y entre los muchos aciertos que avaloran este libro, su mismo título, evidentemente es el mayor. Esa «horda» á que Blasco Ibáñez se refiere, es la muchedumbre de desheredados—traperos, matuteros, vagabundos de todas clases, cazadores furtivos, chalanes, pordioseros, ladrones—que vive en las afueras de Madrid, trabajando unas veces, merodeando otras, disputándose los detritus de la gran ciudad alrededor de la cual forman una especie de círculo siniestro y amenazador, cual si olfateasen la oportunidad de caer sobre ella para devorarla. Son los parias de la vida, los ex hombres de que habló Gorki. En torno de la urbe limpia, bien oliente, con sus hermosos paseos, sus palacios de mármol, sus cafés y sus teatros que las mujeres llenan con la alegría lasciva de sus descotes y el frufruteo aromado de sus vestidos; y sobre la cual, de noche, sus millares de luces tienden un halo rojizo y gigante que da la sensación de que toda la ciudad ríe estremeciéndose con la locura de una fiesta báquica, los maltratados de la suerte, los sin fortuna, los hambrientos, parecen rondar como lobos famélicos alrededor del aprisco; sus ojos desesperados relucen en la obscuridad, sus puños se crispan, un rictus ancestral tuerce sus labios y desnuda sus dientes... Madrid no les quiere y les expulsa de su seno, pero les tolera porque ellos, acaparadores de la basura, de lo roto, de lo que se pudre, son los principales mantenedores de la higiene y del aseo de la ciudad; Madrid les desprecia, pero les necesita; les teme, pero no sabría prescindir de su trabajo; y ellos, que lo comprenden, no se alejan mucho de la ciudad, estrechándola, oprimiéndola en un anillo de miseria. ¡Ah, cuando llegue el día del hartazgo!...
«Maltrana—escribe Blasco Ibáñez refiriéndose al protagonista de La horda—pensó en los traperos de Tetuán, en los obreros de Cuatro Caminos y de Vallecas, en los mendigos y vagos de las Peñuelas y las Injurias, en los gitanos de las Cambroneras, en los ladrilleros sin trabajo del barrio que tenía delante, en todos los infelices que la orgullosa urbe expelía de su seno y acampaban á sus puertas, haciendo una vida salvaje, subsistiendo con las artes y astucias del hombre primitivo, amontonándose en la promiscuidad de la miseria, procreando sobre el estiércol á los herederos de sus odios y los ejecutores de sus venganzas.»
Esa habilidad balzaciana que el ilustre novelista posee para idear figuras, constituir familias y darnos la sensación caliente, llena de movilidad y de interés, de las muchedumbres, sobresale en este libro más quizá que en otro ninguno.
Isidro Maltrana es un muchacho ilustrado y de claro entendimiento, pero de flaca y desorientada voluntad, y á este desequilibrio de facultades debemos referir muchas de las desgracias que luego, en el devanar del tiempo, amargan su vida. Nació de una pobre mujer y de un albañil que murió siendo él todavía muy niño. Su abuela materna era una trapera del barrio de las Carolinas llamada la Mariposa, y que vivía maritalmente con un trapero viejo, cazurro, borracho y un poco filósofo, á quien todos conocían por Zaratustra. Isidro Maltrana, por consiguiente, «venía de abajo», era hijo del pueblo y acaso hubiese vivido tranquilamente si, desde pequeño, le hubieran dedicado á un oficio. Mas no fué así; una señora rica y bondadosa, á cuya casa la madre de Isidro iba á trabajar, admirando las excelentes disposiciones que el chiquillo demostraba tener para el estudio, quiso encargarse de su educación y darle una carrera. Maltrana comenzó á estudiar afanosamente, graduóse bachiller y seguía con notable aprovechamiento el penúltimo curso de la facultad de Filosofía y Letras, cuando su protectora falleció. Como por ensalmo el pobre muchacho se halló desamparado, inerme ante la gran batalla de la vida: no tenía carrera, no sabía ningún oficio: «los de arriba», conociendo su origen humilde, le miraban despectivamente; y, por otra parte, para vivir entre los de su clase, le estorbaba su ilustración y poseía unas manos y unos gustos demasiado finos. Era un inadaptable, un inutilizado por el cambio de ambiente, á quien el porvenir reservaba días muy negros.
A falta de otra ocupación mejor, Isidro Maltrana se hizo periodista; su bohemia fué larga, dura, estéril. En sus visitas á Cuatro Caminos, donde vivía su abuela, conoció á Feliciana, hija de un cazador furtivo á quien llamaban Mosco. Isidro y Feliciana se amaron y concluyeron marchándose á vivir á un cuartucho interior situado en las inmediaciones del Rastro. Ella era joven, graciosa y bonita, él era inteligente y alegre; los dos hubiesen podido ser felices; pero la fatalidad les perseguía sañuda, sin darles un momento de tregua. Maltrana carecía de trabajo; su voluntad débil no sabía imponerse; Feliciana estaba encinta: hambrientos, medio desnudos, los dos vencidos fueron á refugiarse en una casuca de las Cambroneras, desamparada y miserable como choza de húngaros. Según vamos acercándonos al desenlace, una tristeza enorme, una melancolía fría y negra de crepúsculo, desciende sobre el libro. La madre de Isidro, que á poco de enviudar fuése á vivir con un albañil, hombre muy de bien, falleció en el hospital; su amante se cayó de un andamio y murió también; el hijo único que tuvieron, criado en el ambiente vicioso del arroyo, estaba en la cárcel; al Mosco, los guardas de la Casa de Campo le mataron á tiros. Finalmente, Feliciana da á luz en el hospital y acaba allí sus días, y su cadáver va á la fosa común después de haber pasado por el espanto de la sala de disección... El Destino es implacable con los pobres: los patea, los tritura, los deshace, les niega hasta el nombre; diríase que no quiere que de ellos quede nada, ni aun el recuerdo... Y esta conclusión sería desoladora si el autor, bondadosamente, no la iluminase con un rayo de esperanza: Isidro Maltrana, desanimado, abúlico y próximo á sumirse en el envilecimiento sin redención del alcoholismo, reacciona á tiempo. Ya no aspira á obtener una reputación literaria, pero trabajará, será un «obrero del arte», ya que no pudo llegar á ser artista. Su voluntad se rebulle y levanta con desacostumbrado brío: peleará con la suerte y la vencerá: lo que no hizo por su pobre compañera, ni por sí mismo, lo hará por su hijo. Esta vez no claudicará; el cariño que aquella criatura le inspira «es de hierro...»
Y este «germinal» inesperado nos consuela asegurándonos que, cerca ó lejos, ¿qué importa la distancia?... la humanidad hallará un mañana de justicia y de paz, un mañana de fraternidad, en el que no habrá dolor...
La catedral, El intruso, La bodega y La horda, son «libros de combate», apasionados, fieros, que desataron contra su autor las más vehementes censuras. Se le tildó de intransigente, de sectario fanático. Conformes; ¿y qué?... Así ha de pelearse, y no es buen soldado quien á la hora de la batalla dispara al aire; los golpes todos al corazón del contrario deben ir dirigidos, pues la importancia de la herida es lo único que informa del mérito de la estocada. Los más egregios paladines de nuestras libertades, respondiendo con la tolerancia á las acometividades sin cuartel de sus enemigos, probaron su ineptitud para la lucha y retrasaron, en más de un siglo, el desarrollo intelectual de España. Al fanatismo y á la intransigencia, con fanatismo y con intransigencia deben rechazarse; como las religiones, las libertades por el hierro y por el fuego deben imponerse; la clemencia vendrá más tarde, después que las cicatrices estén bien curadas y no haya peligros de infección. Así lucha Blasco Ibáñez y así debe lucharse: echando fuera de la barricada todo el cuerpo, poniendo en la reciedumbre de cada golpe toda el alma. El novelista arremete violento contra el poder clerical que empobrece á las naciones y ahoga las iniciativas y rebeldías del pensamiento y ahuyenta del mundo el bienestar de vivir; y truena también contra esa abominable constitución social que puso las riquezas en unas cuantas manos y deja que familias enteras mueran de hambre, de suciedad y de frío sobre una tierra que, mejor cultivada, bastaría á la felicidad de todos. Nada le detiene, y estas cuatro novelas son otras tantas lanzas rotas en pro del Amor, del Trabajo y de la Libertad, los tres únicos caminos que llevan á Sión, la ciudad prometida...
Novelas de la tercera época: “La maja desnuda”.—“Sangre y arena”.—“Los muertos mandan”.—“Luna Benamor”.
Este nuevo ciclo ocupa un período de cerca de cuatro años, ó sea desde la aparición de La mala desnuda, á principios de 1906, hasta Luna Benamor, publicada á mediados de 1909.
Retratados ya los principales aspectos ó paisajes de la novela regional valenciana, y agotados los temas máximos de la novela revolucionaria ó de controversia, Vicente Blasco Ibáñez cambia de rumbo; su espíritu ágil deriva hacia otros horizontes, restringe el escenario donde su observación diligentísima ha de emplearse, y su curiosidad, antes distraída en la contemplación de vastos panoramas, se dedica al estudio de las almas y sabe descender á ellas. El trabajo que hasta entonces fué de síntesis, á partir de este momento será de análisis. El cambio es duro: á ratos, como en muchas hermosísimas páginas de Sangre y arena y de Los muertos mandan sucede, la imaginación libérrima del novelista bate sus alas aquilíferas y se remonta para regalarse con la contemplación de alguna lontananza inmensa, cual si obedeciera al hábito de respirar el aire de las grandes alturas; pero bien pronto el prurito psicológico predomina, y vuelve á imperar la observación de ese incesante y maravilloso trajín, semejante á un hervor, que llamamos conciencia, y el lector asiste nuevamente al amanecer de los sentimientos, á su desarrollo sigiloso, á las penumbras y mudanzas de las ideas, á la formación de aquellos avendavalados vientos interiores denominados pasiones; amasijo estupendo, plateresco, lleno de emboscadas y de sorpresas, como las fórmulas de un libro cabalístico. Diríase que la pupila del autor se contrae y recoge para sólo percibir lo pequeño, y que, á imitación de los maestros pintores de la antigua escuela veneciana, únicamente otorga importancia á las figuras. Esta nueva tendencia imprime á la obra total de Blasco Ibáñez un carácter nuevo, científico, de investigación y cosmopolitismo muy agradable.
La maja desnuda es un libro desesperado, un libro trágico, donde triunfa la muerte. Así, la huella que su lectura graba en el espíritu es profunda: dura mucho tiempo: más que un rastro es una cicatriz.
El pintor Mariano Renovales, apenas gusta las primeras caricias de fortuna y de gloria con que algunas veces—muy pocas—el dios Azar suele favorecer á los artistas jóvenes, se casa con Josefina Torrealta, hija de un diplomático; un pobre hombre insignificante, pero grave, tieso, con toda la tiesura escénica inherente á su profesión. Josefina heredó de su padre la vulgaridad: es la burguesita modesta, católica, sin arrebatos personales, esclava constante de la opinión ajena. Renovales, por el contrario, es un espíritu independiente, valeroso, enamorado frenético de su arte. ¡Ay! Sus dos almas, aunque prendadas fervorosamente la una de la otra, no coincidirán nunca, no se fundirán jamás en el beso de fuego del mismo ideal. Para Renovales «el arte es la vida»; para Josefina «un medio de vivir»; por lo mismo, los más egregios ensueños de su compañero no la conmueven. Luego de recorrer las principales ciudades italianas, se establecen en Roma: él acaricia la visión de lienzos difíciles, inmortales; ella se opone, suavemente al principio, con lágrimas y asperezas después. Menos esfuerzo cuestan esos cuadritos «de costumbres», hechos rápidamente y de memoria, y que los yanquis suelen pagar muy bien. Acerca de esto disputaron varias veces: los celos de la joven iban despertando; odiaba á las modelos; en su vulgaridad no comprendía que su marido pudiera dejarse dominar por su amor al arte hasta el extremo de no sentir ante la belleza de aquellas mujeres que se desnudaban en su estudio ninguna emoción lasciva. «Le aconsejaba que pintase niños, con pellico y abarcas, tocando la gaita, rizados y mofletudos como el niño Jesús; viejas campesinas de rostro arrugado y cobrizo; ancianos calvos, de luenga barba...»
Renovales cedió; adoraba en Josefina y quería complacerla; pero esta claudicación fué pasajera. Su vocación, momentáneamente represada, renacía avasalladora; y esta vez su asalto fué más fiero y seguro, porque le ayudaba el amor. La cara de Josefina no era muy bonita, pero el cuerpo sí; el cuerpo era precioso: menudo, cimbreante, de una tonalidad mate y nerviosa: los senos pequeños y erectos, el vientre recogido y duro, las piernas delgadas y elásticas... Era «la maja desnuda», la mujercita inmortal de Goya... ¡Ah! ¡Si él pudiera retratarla así!... Mariano Renovales discurseó, suplicó, derrochó sus recursos de artista y de amante, y al cabo consiguió su objeto. Josefina, por vana curiosidad, sin comprender la misión sagrada—misión de Belleza—que iba á representar, se prestó á servir de modelo. ¡Pobre Renovales! «Tres días trabajó con una fiebre loca, los ojos desmesuradamente abiertos, cual si pretendiera devorar con su retina aquellas formas armoniosas...» El cuadro quedó terminado; era un lienzo prodigioso, definitivo; la espuma de su alma; el Ideal hecho línea y color, apresado allí, acariciándole con una sonrisa de Inmortalidad...
Luego, desvanecido el primer instante de estupor y vanidoso contentamiento, la joven quiso romper el lienzo. Aquello estaba muy bien, pero era una porquería... ¡Una porquería! El artista sintió que el suelo del estudio trepidaba bajo sus pies: tuvo deseos de llorar, de morir... «Josefina, desnuda aún, había saltado sobre el cuadro con una agilidad de gata rabiosa. Del primer golpe de sus uñas rayó de arriba á abajo el lienzo, mezclando los colores todavía tiernos, arrancando la cascarilla de las partes secas. Después cogió el cuchillete de la caja de colores y raaás... el lienzo exhaló un larguísimo quejido, se partió bajo el impulso de aquel brazo blanco, que parecía azulear con el espeluznamiento de la cólera.»
El artista no se movió; ¿para qué? Se sentía anonadado, deshecho; su porvenir, roto por la vulgaridad triunfante de su compañera, acababa de saltar en pedazos como un cristal. Odió á Josefina: era un odio pasivo, indiferente, que helaba su carne y fue invadiendo su alma poco á poco. ¿Cómo pudo él casarse con aquella mujer? No lo comprendía. Se aburría en su casa y empezó á frecuentar los salones. Experimentaba un deseo calenturiento de divertirse, de gozar, de componerse una segunda juventud. Pero Josefina le estorbaba. ¡Ah, si se muriese!...
Así termina la primera parte.
Al fin, ya en los umbrales mismos de la vejez, Mariano Renovales se enamora locamente, con vehemencias de muchacho, de la condesa de Alberca. Ella, al principio, coquetea y le burla; al cabo se rinde: es una caprichosa, una hambrienta insaciable de emociones nuevas.
Una casualidad descubre á Josefina la existencia de estos amores, y el mal que la roe se agrava; los celos exacerban su neurastenia; el dolor realiza estragos en aquel organismo débil: de día en día se la ve palidecer, consumirse, acercarse á la muerte; por las tardes, en las horas de fiebre, sus cabellos se adhieren sobre las sienes lívidas, cubiertas de sudor; su rostro va adquiriendo el perfil fino, aguileño, de los cadáveres...
Muere Josefina y Mariano Renovales, que ya se asoma á la vejez y aun ha dado algunos pasos dentro de ella, se siente, de pronto, solo... ¡horriblemente solo!... Su hija Milita, su única hija, se ha casado y sólo va á verle para pedirle dinero. Sin razón alguna, como por ensalmo, experimenta una repugnancia invencible hacia su coima, la condesa de Alberca. En su casa, en el hotel donde Josefina falleció, todo le habla de la muerta: los muebles, los cortinajes suntuosos que exornan las puertas, los mismos muros... parecen guardar el perfume y el frufruteo que levantaron sus faldas la última vez que pasó por allí.
Esta epifanía, al parecer ilógica, de los viejos recuerdos, esa brusca regresión al pasado, esa contradicción en virtud de la cual Mariano Renovales adora muerta á la mujer que preterió y aun odió cuando viva, constituye un precioso fenómeno de psicología amorosa, y uno de los aciertos más terminantes del novelista.
Desesperado, el infeliz trata de pintarla de memoria, y sólo consigue trazar una figura extravagante, de una extravagancia malsana, que vagamente reproduce los rasgos de la muerta.
«Saltaba á la vista la inverosimilitud de los rasgos, la rebuscada exageración; los ojos enormes, monstruosos en su grandeza; la boca diminuta como un punto; la piel de una palidez luminosa, sobrenatural. Solamente en sus pupilas había algo notable: una mirada que venía de muy lejos, una luz extraordinaria que parecía traspasar el lienzo.»
Pero, aunque satisfecho de su obra, Renovales no está tranquilo: quiere más, quiere recobrar á Josefina, oirla, estrecharla entre sus brazos, poseerla otra vez... Y para conseguir su propósito se dedica á buscar por las calles y de teatro en teatro, una mujer que se la parezca... Al fin cree hallarla: es la «Bella Fregolina», una divette... La muchacha no es inaccesible ni mucho menos, y va al estudio del pintor. Renovales la obliga á vestirse una falda y unas medias que pertenecieron «á la otra»... Unicamente vestida de aquel modo podrá retratarla. Ella accede... Al verla, el artista cree, por un momento, que Josefina, efectivamente, ha resucitado: aquél es su cuerpo, aquéllos son sus ojos, velados y tristes. Pero, de pronto, su entusiasmo se apaga, el vigor le abandona: ¡no es la misma! ¡No es ella!... Y mientras la «Bella Fregolina», asustada y creyendo habérselas con un loco, se viste á toda prisa, Renovales llora inconsolable sobre las ruinas de su última ilusión. ¡Juventud, juventud! ¿Por qué te fuiste?...
Al año siguiente, de regreso de un viaje de siete meses por la Europa central, Turquía y Asia Menor, Vicente Blasco Ibáñez publicó su libro Oriente. Es una obra amenísima, una visión de novelista, palpitante de interés y de emoción. Contiene varios capítulos meritísimos, tales como aquel donde describe á Ginebra, «la ciudad del refugio», como el autor la llama inspiradamente; los que dedica á «Viena la elegante» y al «¡Hermoso Danubio azul!...»; y el titulado «La noche de la Fuerza»; páginas inolvidables, donde hay como un latido formidable de vida: diríase que las generaciones futuras van acercándose y que en el silencio de la noche sagrada se las siente llegar...
Sangre y arena, que apareció poco después, obtuvo éxito extraordinario. Su asunto es sencillo: tiene la simplicidad de los caracteres francos y rudos que intervienen en ella.
El torero Juan Gallardo es, á su modo, un «hombre de presa», un arriviste, que á fuerza de arrogancia, destreza y valor, consigue ocupar un puesto entre los matadores «de más cartel». Es joven, guapo, rico; todo le sonríe: las empresas se le disputan, los periódicos publican su retrato, en las calles la multitud se detiene á mirarle, las heteras más elegantes y codiciosas, aquellas por las que los hombres de mundo se arruinan, le escriben brindándole graciosamente el dulzor de sus labios... En Sevilla, Juan Gallardo tiene amores con la viuda de un diplomático, una tal doña Sol, sobrina del marqués de Moraima. La llaman la Embajadora, y aunque nacida en Andalucía, es un tipo exótico, una flor de cosmópolis, interesante y rara, que recuerda á Leonora, la walkyria bella y sádica de Entre naranjos. Su alma ofrece una complejidad y al mismo tiempo una frivolidad encantadoras: todo la entusiasma y de todo se aburre; apenas tiene hambre, cuando ya está ahita; es una caballista que sabe derribar toros, una enamorada de la bizarría y de la fuerza, y también una sentimental que prende, románticamente, una rosa de otoño en la solapa de un bandolero. Las relaciones de doña Sol con Juan Gallardo duran poco, y esta vez es ella quien olvida.
El medio donde la acción se desarrolla permite al novelista presentar varios tipos limpiamente retratados y describir muchas escenas y cuadros andaluces, entre los que sobresale, por la exactitud y munífica riqueza del colorido, el de la Semana Santa sevillana, de renombre mundial.
La fortuna de los grandes toreros es esplendorosa y fascinante como la de los conquistadores, pero suele ser breve; unas veces porque los músculos se aflojan, otras porque el corazón declina y el ardimiento de la sangre se apaga y con él flaquea también el valor. Hay muchos toreros que son bravos y excelentes lidiadores hasta la tarde en que reciben la primera cornada. Esto le sucedió á Gallardo. Al recobrarse de una grave cogida se halló débil de cuerpo, y lo que era mucho peor, flaco también de espíritu. Había perdido la confianza en sí mismo; el recuerdo de los dolores sufridos empavorecieron su voluntad; no podía acercarse á los toros; sus pies, automáticamente, le separaban de ellos; les tenía miedo. El público lo notó, los periódicos propalaron la noticia, y la estrella del famoso matador empezó á declinar; ¡y con qué ocaso tan rápido, tan humillante y tan triste!... En vano trataba de recobrarse, de imponerse á su propia flaqueza para reconquistar lo perdido; había muerto su antiguo valor; era otro hombre.
En Madrid, doña Sol y Juan Gallardo vuelven á encontrarse; el torero la recuerda su amor, aquel viejo amor que todavía quema su alma; mas ella se encoge de hombros. ¡Bah! ¿Quién se acuerda del pasado?... Sí, es cierto; ella le quiso... un poco... pero fué un capricho rápido, á flor de piel, del que no había para qué hablar. Esta conversación entre la aventurera elegante y aristócrata y el lidiador ignorantón y zafio, es breve, pero intensa y amarga, de una amargura desgarradora: él no sabe qué decir; ella, viéndole aturrullado, le mira con curiosidad, con desdén. Creía soñar...
Se acordó de un rajáh, á quien había conocido en Londres, y trató de explicar al torero la impresión que aquel personaje indostánico, bello y triste, con su tez cobreña, sus actitudes perezosas y su bigote lacio, la había producido:
«—Era hermoso, era joven, me adoraba con sus ojos misteriosos de animal de la selva, y yo, sin embargo, le encontraba ridículo, y me burlaba de él cada vez que balbuceaba en inglés uno de sus cumplimientos orientales. Temblaba de frío, le hacían toser las brumas, movíase como un pájaro bajo la lluvia, agitando sus velos lo mismo que si fuesen alas mojadas... Cuando me hablaba de amor, mirándome con sus ojos húmedos de gacela, me daban ganas de comprarle un gabán y una gorra, para que no temblase más. Y, sin embargo, reconozco que era hermoso y que podía haber hecho la felicidad por unos cuantos meses de una mujer ansiosa de algo extraordinario. Era cuestión de ambiente, de escena... Usted, Gallardo, no sabe lo que es eso.»
Tenía razón. El torero miraba á su interlocutora boquiabierto, cual si todas aquellas palabras perteneciesen á un idioma desconocido para él. La joven, cada vez más sorprendida de ser como era, pensaba:
«¡Y ella había podido sentir un amor de unos cuantos meses por aquel mozo rudo y grosero, y había celebrado como rasgos ingeniosos las torpezas de su ignorancia, y hasta le exigía que no abandonase sus costumbres, que oliera á toro y á caballo, que no borrase con perfumes la atmósfera de animalidad que envolvía á su persona!...»
Y doña Sol, indulgente consigo misma, sonreía:
«¡Ay, el ambiente! ¡A qué locuras impulsa!...»
El desenlace de la obra es magnífico; una de las páginas más entonadas y brillantes de su autor. Juan Gallardo cae en la plaza, al dar una estocada, una estocada incomparable, suicida, ¡la mejor de su historia!... No muere desesperado por la ingratitud de doña Sol; final hubiera sido éste harto mezquino para los alientos de su recia alma de lidiador; muere por amor propio, por vanidad de artista, por quedar bien ante el público, el gran veleidoso que tan pronto encumbra y diviniza á sus ídolos, como les pisotea. Su desgracia no interrumpe la fiesta; el espectáculo continúa; en los tendidos bañados en sol «rugía la fiera: la verdadera, la única».
Los muertos mandan, juntamente con Cañas y barro, Entre naranjos y La barraca, es, á mi juicio, una de las cuatro novelas maestras sobre que descansa el alto prestigio de Vicente Blasco Ibáñez. Libro excepcional y meritísimo que une á la amenidad de los paisajes en él evocados, la intensa rebusca y minuciosa penetración de los caracteres y la expresión poética, admirablemente sintética, de una honda y trascendental visión filosófica.
Jaime Febrer, último vástago de una antigua y muy noble familia arruinada, tras una primera juventud alegre y fastuosa, vuelve á Mallorca, su país natal, y para recomponer su casi deshecha fortuna trata de casarse con Catalina Valls, hija única de cierto judío riquísimo. Jaime es un hombre independiente, que ha recorrido toda Europa, y, por lo mismo, se cree ajeno á todos esos ridículos escrúpulos de campanario que infiernan la vida de las ciudades pequeñas. Mas apenas descubre su designio, cuando todos los que le conocen, y aun los que jamás le saludaron, le miran con asombro y enojo. El mismo Pablo Valls, tío de Catalina, á pesar de comprender los beneficios que este enlace reportaría á los suyos, aconseja noblemente á Jaime que renuncie á tal proyecto: él le conoció niño, le quiere bien y no permitirá que sea desgraciado. ¡Un Febrer! ¡Un descendiente de la familia más católica de Mallorca, de una familia que había dado al mundo cardenales, inquisidores y caballeros de Malta, casarse con una chueta! ¡Imposible!... ¿Qué diría la isla? Y, aunque renunciase á vivir allí, ¿en qué rincón del planeta iría á refugiarse que no le alcanzase la execración y el desprecio de todos?... Además, por mucho que amase á Catalina, no podría ser feliz con ella; tarde ó temprano la odiaría. ¿Acaso una mujer y un hombre pueden, por sí solos, destruir la herencia de rencores acumulada durante muchos siglos entre dos razas?...
Jaime Febrer, que no quiere á Catalina, se deja convencer, y para destruir de cuajo y más pronto su naciente noviazgo, se traslada á Ibiza. ¿Qué remedio? Es algo fatal; los muertos lo disponen así.
En Ibiza Jaime Febrer se instala en una vieja torre, propiedad suya, que llaman «del Pirata», y en aquella soledad agreste se enamora de Margalida, hija de Pép, propietario de Can Mallorquí y descendiente de labriegos modestos, feudatarios de los muy ilustres progenitores de Jaime. Por lo mismo, éste, aunque totalmente arruinado, continúa siendo «el amo», una especie de hombre superior aislado de los demás por los dones preexcelsos de su inteligencia y de su raza. Así, la pasión que siente Febrer hacia Margalida escandaliza á todos, incluso á sus padres: aquello es imposible, es absurdo; «el señor» está loco. En Ibiza, como en Mallorca, el pasado se oponía al porvenir y dificultaba su marcha. En todas partes, la historia, la raza, la autoridad inapelable de lo que ha sido...
«Reía amargamente de su optimismo en aquella ocasión, de la confianza que le había hecho despreciar todas sus ideas sobre el pasado. Los muertos mandan: su autoridad y su poder eran indiscutibles. ¿Cómo había podido él, á impulsos del entusiasmo amoroso, desconocer esta enorme y desconsoladora verdad?... Bien le hacían sentir los lóbregos tiranos de nuestra vida todo el peso abrumador de su poder. ¿Qué había hecho él para que en este rincón de la tierra, su último refugio, le mirasen como un extraño?... Las innumerables generaciones de hombres, cuyo polvo y cuya alma estaban confundidos con la tierra de la isla natal, habían dejado como herencia á los presentes el odio al extranjero, el miedo y la repulsión al extraño, con el que vivieron en guerra. El que llegaba de otros países era recibido con un aislamiento repelente, ordenado por los que ya no existían.
»Cuando, despreciando sus antiguos prejuicios, intentaba aproximarse á una mujer, la mujer replegábase misteriosa y asustada de tal aproximación, y el padre, en nombre de su respeto servil, se oponía á este hecho inaudito. Era una obra de loco la suya: la conjunción del gallo y la gaviota soñada por un fraile extravagante que tanto hacía reir á los payeses. Así lo habían querido los hombres en otros tiempos al fundar la sociedad y dividirla en clases, y así debía ser. Inútil rebelarse contra las cosas establecidas. La vida de un hombre era corta, y no bastaba para batirse con centenares de miles de vidas que habían existido antes de ella y parecían espiarla invisibles, oprimiéndola entre creaciones materiales que eran recuerdo de su paso por la tierra, abrumándola con sus pensamientos, que llenaban el ambiente y eran aprovechados por todos los que nacían sin fuerza para discurrir algo nuevo.
»Los muertos mandan, y es inútil que los vivos se resistan á obedecer. Todas las rebeliones por salir de esta servidumbre, por romper la cadena de los siglos, todo mentira. Febrer recordaba la rueda sagrada de los indios, símbolo budhista que había visto en París al presenciar una ceremonia religiosa oriental en un museo. La rueda era el símbolo de nuestra vida. Creemos avanzar porque nos movemos; creemos progresar porque vamos hacia adelante, y cuando la rueda da la vuelta completa, nos encontramos en el mismo sitio. La vida de la humanidad, la historia, todo era un interminable «recomenzamiento de las cosas». Nacen los pueblos, crecen, progresan; la cabaña se convierte en castillo y después en fábrica; se forman las enormes ciudades de millones de hombres, sobrevienen después las catástrofes, las guerras por el pan que escasea para tantas gentes, las protestas de los desposeídos, las grandes matanzas, y las ciudades se despueblan y caen en ruinas. La hierba invade los orgullosos monumentos: las metrópolis se hunden poco á poco en la tierra y duermen siglos y siglos bajo colinas. El bosque bravío cubre la capital de remotas épocas; pasa el cazador salvaje por donde en otro tiempo eran recibidos los caudillos vencedores con aparato de semidioses; pacen las ovejas y sopla el pastor en su caramillo sobre las ruinas que fueron tribuna de leyes muertas; vuelven á agruparse los hombres y surge la cabaña, la aldea, el castillo, la fábrica, la ciudad enorme, y se repite lo mismo, siempre lo mismo, con una diferencia de centenares de siglos, como se repiten de unos hombres en otros iguales gestos, ideas y preocupaciones en el transcurso de unos años. ¡La rueda! ¡El eterno recomenzar de las cosas! ¡Y todas las criaturas del rebaño humano cambiando de aprisco, pero jamás de pastores: y los pastores siempre los mismos, los muertos, los primeros que pensaron, y cuyo pensamiento primordial fué como el puñado de nieve que rueda y rueda por las pendientes, agrandándose, llevando adherido en su pegajosidad todo cuanto encuentra al paso!...
»Los hombres, orgullosos de su progreso material, de los juguetes mecánicos inventados para su bienestar, creíanse libres, superiores al pasado, emancipados de la original servidumbre, ¡y todo cuanto decían se había dicho centenares de siglos antes con diversas palabras; sus pasiones eran las mismas; sus pensamientos, que consideraban originales, eran destellos y reflejos de otros pensamientos remotos; y todos los actos que tenían por buenos ó malos eran respetados como tales porque así los habían clasificado los muertos, los tiránicos muertos, á los que el hombre tendría que matar de nuevo si deseaba ser libre realmente!... ¿Quién llegaría á realizar esta gran hazaña libertadora? ¿Qué paladín con fuerzas suficientes para matar al monstruo que pesaba sobre la humanidad, enorme y abrumador, como los dragones de las leyendas guardaban bajo su corpachón inútiles tesoros?...»
Este pensamiento embebe el ánimo del autor y reaparece á cada momento bajo su pluma, siendo el verdadero protagonista del libro; un protagonista invisible, pero tremendo, extendido, como el cielo, de un horizonte á otro.
«Los vivos—añade Blasco Ibáñez—no estaban solos en ninguna parte: rodeábanles los muertos en todos los sitios, y como eran más, infinitamente más, gravitaban sobre su existencia con la pesadez del tiempo y del número. No; los muertos no se iban, como creía el refrán popular. Los muertos se quedaban inmóviles al borde de la vida, espiando á las nuevas generaciones, haciéndolas sentir la autoridad del pasado con rudo tirón en el alma cada vez que intentaban apartarse de la ruta...»
No he podido arrancarme á la tentación de transcribir los anteriores párrafos, porque, amén de expresar limpiamente el espíritu del libro á que me refiero, son por su especial contextura, colorista y sonante, una de las muestras más cabales del estilo de Blasco Ibáñez; estilo frecuentemente desaliñado, con el desaliño cálido de la impaciencia que lo inspiró, pero siempre gráfico, viril y jugoso.
Como antes en Mallorca, ahora en Ibiza todo se confabula para que Jaime y Margalida no se amen. Pero esta vez Jaime Febrer no transige, la pasión que le anima es sincera y robusta, y los obstáculos que se oponen á la realización de su deseo le enardecen, lejos de abatirle. Al fin se casa. Convaleciente aún de la grave herida que le infirió uno de los mozos que cortejaban á Margalida, Febrer, dirigiéndose á un amigo suyo, repite esta sabia frase: «Pablo, ¡matemos á los muertos!...» Es decir: destruyamos lo pretérito, vivamos horros de preocupaciones imbéciles, afirmemos nuestra personalidad labrando independientemente ese porvenir donde puede aguardarnos la dicha.
Declaro que, según avanzaba en la lectura de esta obra, iba apoderándose de mí un malestar creciente; imponiéndose á la magnificencia mediterránea de los paisajes, á la hermosura del cielo radiante y azul y á la fertilidad de los campos verdes, con el bruñido verdor de las esmeraldas mojadas, una melancolía invencible, semejante á una evaporación de dolor, amortiguaba el regocijo de la Naturaleza. Eran los muertos... Así, cuando de pronto, avasallando todo el fatal prestigio de lo que ha sido, la vida se impone, experimenta el lector ese alivio inefable que, en medio de los terrores de una pesadilla, produce la luz.
Y el libro concluye con esta declaración optimista, llena de salud, riente como un rayo de sol mañanero: «No; los muertos no mandan: quien manda es la vida, y sobre la vida el amor.»
Tal es el desenlace que Blasco Ibáñez da á su obra, y, conociendo su temperamento enérgico, no pudo ser otro: destruyamos el pasado: sobre él lo futuro, que es la esperanza, la ilusión, debe caer como una losa.
Para concluir, citaré á Luna Benamor: es una novela corta que tiene la poesía filante, dulcemente triste, de los andenes y de los puertos. En la sociedad cosmopolita que pulula por las calles de Gibraltar, Luis Aguirre conoce á Luna, una hebrea, y quiere casarse con ella; pero la joven, aunque enamorada de él, no accede; sus religiones les separan, sus dioses no les permiten unirse; ella se casará con uno de su raza. Y así es: el desenlace es pesimista; esta vez, los muertos han vencido...
Síntesis.—Las mujeres en la obra des Blasco Ibáñez.—Los conquistadores.—El dolor.—Los desenlaces trágicos.
Recordando la impresión que la obra total de Vicente Blasco Ibáñez ha dejado en mi espíritu, diré que sus libros se ofrecen á mi imaginación como flores de pesadilla extravagantes y magníficas, unas azules, otras negras, aquéllas rojas como la sangre; y todas grandes, frescas, lozaneando pomposamente sobre un paisaje donde triunfan los dos colores principales con que se disfraza la vida: el verde del mar y de los campos, y el amarillo del sol. Y más allá, muy lejos, formando horizonte, los desenlaces trágicos de casi todas sus novelas componen una línea obscura que habla de injusticias y de dolor.
No quiero desaprovechar la ocasión que ahora se me ofrece de esclarecer, siquiera sea ligerísimamente, el verdadero puesto ocupado por Blasco Ibáñez en la historia de nuestra novela contemporánea.
Por ser, según hemos visto, partidario acérrimo del método experimental ó de observación, y más aún, por haber empezado á escribir cuando el prestigio extraordinario de Emilio Zola rebasaba las fronteras francesas y llenaba el mundo, el autor de La barraca fué considerado como «discípulo de Zola y representante de la escuela naturalista en España». Esta afirmación caprichosa, lanzada por un «crítico profesional» cualquiera, la repitió alegremente «el vulgo» de los escritores y más tarde el público. El «prurito de clasificación», que tanto adula la pereza intelectual de las muchedumbres porque puede encerrar «en el cliché de una frase» la personalidad completa de un autor, acabó de dar validez á lo que, por su esencia, era totalmente arbitrario y gratuito. Este criterio prevaleció durante muchos años: era inútil que Blasco Ibáñez publicase obras arqueológicas como Sónnica la cortesana, ó libros de tan alquitarado lirismo como Entre naranjos; trabajo baldío; su renombre, para placentera comodidad y sosiego de la opinión, estaba ya fijado, catalogado y equivalía á una cédula personal. La crítica—esa crítica acéfala que no lee y juzga del mérito de los libros por su precio y los colorines de su portada—le había diputado «mantenedor del naturalismo español», y era inútil que el novelista demostrase, con sus libros, renunciar al cargo; el público no le admitía la dimisión, cual si fuese aquel un puesto que no pudiese quedar vacante.
¿Cómo negar que hay prolijos y notables puntos de concomitancia entre la obra de Emilio Zola y la de Blasco Ibáñez?... Mas ello no significa que éste siguiese puntual y servilmente las huellas de aquél, aunque las arquitecturas que ambos dieron á sus libros sean muy parecidas; como tampoco pueden considerarse «discípulos» de Zola, ni al maravilloso Alfonso Daudet, ni al enorme Maupassant, ni á Mirbeau, ni siquiera á Marcelo Prévost, aunque todos ellos cultiven el método experimental: pues á través de temperamentos tan enérgicos y rotundos como los precitados, la realidad, aun siendo indivisible y única, siempre se nos muestra remozada bajo matices distintos.
Es más; salvo Arroz y tartana, obra de juventud, escrita bajo la sugestión, legítimamente obsesionadora, del autor de Germinal, los demás libros de Vicente Blasco Ibáñez definen, por momentos con mayor energía, la personalidad del copioso novelista español. Blasco Ibáñez es un impulsivo, un impresionista, un impaciente formidable, que produce «por explosón», sin pauta ni medida, con una generosidad de catarata; y Zola, por el contrario, era el artista metódico, frío, avaro de su tiempo, que antes de sentarse á escribir un libro ordenaba sus notas y trabajaba con el reloj puesto sobre la mesa: fué Zola un temperamento calculador, una voluntad sin intermitencias, que burilaba la realidad y ahondaba en ella cachazudamente y «por penetración», con una lentitud perseverante, uniforme, de viejo buey uncido al yugo. Esto lo dice su estilo compacto. Emilio Zola, además, fué un casto, un místico triste y solitario, un hombre de «vida interior» abrumado por la preocupación vigilante de amontonar volúmenes; mientras Blasco Ibáñez es una vitalidad patriarcal, prolífica, desbordante, en cuyas obras campea la satisfacción de vivir, honda, sincera, inmarcesible.
La labor de Vicente Blasco Ibáñez, examinada en conjunto, brinda al observador puntos de vista dignos de consideración y recuerdo.
El recio carácter del novelista, su complexión sanguínea y batalladora y aquel desdén imperceptible, un poco oriental, que su temperamento impaciente de gozador siente hacia la mujer, causas son de que éstas no ocupen en su obra los primeros puestos. El las quiere, las quiere mucho... pero le aburren sus nerviosidades, su debilidad, la tacañería de su horizonte intelectual, la unilateralidad de sus instintos, dedicados siempre al amor, cual si fuera de este sentimiento no le quedasen al hombre desacotados y ubérrimos campos donde ejercitar su diligencia. Los jardines rumorosos de Armida le fatigan pronto: la hembra bella, acariciadora, indulgente, pulida por los refinamientos de la civilización, buena es para ese breve rato que los sentimentales llaman poéticamente «el cuarto de hora azul», de la pasión. Pero luego el varón fuerte debe zafarse de los blancos brazos enlazados á su cuello, y proseguir su camino, su lucha sagrada por el mejoramiento y bienestar humanos y la conquista de la tierra.
Así, excepción hecha de Entre naranjos y de Sónnica la cortesana, en sus demás libros «el dulce enemigo» fué relegado prudentemente á un modesto segundo término. Siendo de notar también, que así la protagonista de Entre naranjos, como Sónnica, la hetera ateniense, son dos tipos enérgicos, perfectamente varoniles, que de su sexo sólo tienen la hermosura.
Algunas de estas hembras concretan la parte más especulativa, más limpiamente artística, del alma de su autor. Son las «soñadoras». En este grupo figuran pocos nombres. Leonora, la heroína vagabunda de Entre naranjos, personificación de «el Amor, que pasa una sola vez en la vida coronado de flores con su cortejo de besos y de risas», y doña Sol, la teatral pecadora de Sangre y arena, pertenecen á la misma raza: á las dos las trastorna la música, y capaces hubieran sido de dar su virginidad por un beso recibido en el hechizo de una melodía de Schubert; las dos son veleidosas y sienten el acicate mordedor de empeñados y peregrinos lances; las dos caminan aburridas, desilusionadas de sí mismas, cautivadas únicamente por la atracción novelesca de lo que no tienen, y apenas consiguen lo que buscaban cuando lo rechazan con fastidio; su infierno va con ellas: no amarán nunca fuertemente, no sentirán el gozo reparador de las grandes ilusiones, no conocerán jamás ese bienestar, bienestar de reposo, que los espíritus agitados experimentan cuando una vez se detienen en la ruta de amargura de sus sensaciones. Para ellas nada hay substantivo, todo es «cuestión de ambiente, de escena...»
En la obra de Blasco Ibáñez también hay pocas «bravías», pues sin duda el novelista estima que raras veces la virtud del valor buscó aposento en pechos femeninos, mejor apercibidos para alimentar á los hijos y servir de regalo y lascivo contento á los hombres, que para vestir la cota y desafiar peligros. Algunas mujeres, sin embargo, pertenecen á este grupo: Dolores, verbigracia, la garrida pescadora de Flor de Mayo; y Neleta, aquella mujercita acerada y pequeña de Cañas y barro, á quien los terribles desgarramientos del parto apenas arrancan un quejido...
Casi toda la multitud femenina que vive en las novelas de Blasco Ibáñez, puede dividirse en dos grupos. A saber: «humildes» y «católicas». Para el autor de La barraca, ni la independencia de criterio ni las rebeldías de voluntad son rasgos peculiares de la mujer española, acostumbrada por imposiciones de educación y leyes de herencia, á la docilidad; y tan cierto es esto, que para explicar el alborotado temperamento de doña Sol y de Leonora, las presenta como espíritus exóticos, educados lejos del patrio terruño, único modo de sustraerse á la normalidad tediosa del alma castellana, desjugada y uniforme como su suelo. La mujer española es fuerte y valerosa, pero con el valor de la resistencia, de la pasividad; y si alguna vez despierta para lanzarse á las vehemencias del ataque, es cuando la religión, único resorte que después del amor y muchas veces por encima del amor, agita su ánimo, la impulsa á ello.
Las «humildes» abundan; forman un generoso ramillete de frentes pálidas, de cervices inclinadas, de labios sin color, de ojos esclavos perdidos en la melancolía de la tierra; hembras silenciosas que caminan sin ruido; caracteres recogidos acostumbrados á obedecer, primero al padre, al esposo después, á los hijos más tarde... A este grupo pertenecen Tonica, la costurerilla de Arroz y tartana; la Rosario infeliz de Flor de Mayo, que trabaja toda la semana para que á su Tonet, «al amo», no le falte tabaco ni dinero con que ir á la taberna; la Teresa de La barraca, tozuda, infatigable, en su lucha con la tierra; la pobre Borda, de Cañas y barro, enamorada de el Cubano con una pasión oculta y sin esperanza, de sierva; pasión que nunca le confía y que únicamente se descubre romántica cuando, viéndole muerto, le besa en los labios; Sagrario, la pecadora arrepentida y casi moribunda de La catedral; Feliciana, la mártir que, más que de parto, muere de pena, de miseria y de frío, en las últimas páginas de La horda; y Josefina, la burguesita desventurada, víctima de su educación, de La maja desnuda; y Margalida, la cordera asombrada y dulce, de Los muertos mandan...
Al lado de estas hembras vulgares, pacatas, faltas de iniciativas, y sin otra virtud que la virtud cómoda, pero infecunda, de la obediencia, están las «católicas»; voluntades belicosas, tiránicas, defensoras intransigentes de lo tradicional. Son doña Bernarda, la tía fanática de Rafael Brull, y también Remedios, la esposa de éste; una chiquilla de sensibilidad atrofiada para quien el matrimonio no pasó de ser una curiosidad; y son doña Cristina y su hija Pepita, en El intruso; y aquella terrible doña Juana de Los muertos mandan, que vieja, doncellona y millonaria, deshereda á su sobrino Jaime Febrer por el delito de haberse querido casar con una judía...
Conociendo el apasionado espíritu de Blasco Ibáñez, el modo impresionista, casi instantáneo, que tiene de «ver» los asuntos, y la tumultuosa celeridad con que escribe, arracimando caracteres y paisajes alrededor de la idea matriz, no sorprende la insistencia con que todos sus libros aparecen construídos sobre la historia de un macho bravo, irresistible, incapaz de claudicaciones, susceptible de caminar hacia el desenlace sin apartarse en una tilde de la línea recta. El hombre de presa, el héroe casto y sobrio, dominado únicamente por la obsesión «de llegar», no falta nunca; es una especie de materia prima; y es porque el novelista, inconscientemente, se complace en sí mismo y se retrata en sus obras.
Fuera de duda está que, tanto como los lances de amor, interesan á las multitudes los empeños de fuerza y bizarría. Si los primeros son golosos, los segundos también ejercen sobre nuestra curiosidad un poder de atracción enorme; y apuradillos nos encontraríamos todos si hubiésemos de responder con estricta sinceridad si solicita más nuestra atención el grupo apacible, silencioso, de dos novios que se besan, ó el choque brutal de dos hombres que se matan.
Como siempre, en este caso el Amor y la Muerte se disputan y reparten, acaso en proporciones iguales, el dominio de la humana emoción. Todo ello realmente depende, más que del fenómeno en sí, de la idiosincrasia sentimental ó belicosa del espectador: hay temperamentos para quienes el beso es lo único bello y trascendental que alumbra el sol; y otros, en cambio, de temple aventurero, que sueñan con ser protagonistas de hazañosas empresas. De todos modos es innegable que las más de las veces las muecas de la muerte ejercen sugestión eficacísima sobre nuestro organismo, y ello explica el número inmenso de devotos que tienen «la crónica negra» de los periódicos, los toros, los domadores de fieras, las luchas y, en general, todos los ejercicios donde la muchedumbre olfatea un peligro.
En el teatro, sea drama ó comedia lo que los actores representen, son pocos los hombres que se rinden al interés de la fábula escénica hasta el extremo de olvidarse de la mujer á quien acompañan: la idea de aparecer galantes les preocupa, y á cada momento, con un contacto de codos ó una frase trivial, procurarán demostrarla que piensan en ella; y la dama les mirará de soslayo y sonreirá engreída, sintiéndose triunfante. Este imperio de la hembra se amortigua en la plaza de toros, y más aún en los circos, donde dos atletas van á luchar. La perspectiva del combate, la visión de la muerte, los esfuerzos y las fintas mañosas del torneo, acelerando la marcha del corazón, calientan la sangre de los espectadores y provocan en todos los cuerpos una trepidación subconsciente de cólera. Un légamo de instintos ancestrales se revuelve en nosotros: los ojos chispean, los puños se crispan, algo bárbaro endurece la expresión de los labios. En tales momentos prescindimos de la mujer á quien poco antes sonreíamos; no la vemos y, si nos llama, no la oímos. Las peripecias de la lucha nos obsesionan: sentimos la necesidad de gritar, de reñir, de precipitarnos, sin saber por qué, sobre el espectador más cercano...
Y lo que ocurre en los circos y en los tendidos de las plazas de toros, sucede en la vida, ante las mil muecas de la humana farándula. Hay autores para quienes el mundo es una alcoba, un jardín versallesco, un capricho de Watteau, un susurro constante de madrigales y de faldas; y otros, por el contrario, que al asomarse á la realidad sólo ven su gran gesto trágico, su desesperación, sus miserias, sus injusticias y el inmenso clamoreo de rabia y de dolor que arranca á la humanidad el trabajo de vivir. Y estos escritores, por las razones arriba apuntadas, se olvidan de la hembra; los incidentes de la formidable hecatombe social les tiraniza, y heridos por la crueldad ominosa con que los fuertes, á mansalva, patean sobre los vencidos, su indignación estalla con tempestuosidades proféticas.
Vicente Blasco Ibáñez pertenece á este grupo: al par que un verdadero artista es un luchador, una voluntad, un temperamento de acción, que no sabe permanecer cruzado de brazos ante la universal pelea. De aquí la importancia capitalísima, absorbente, que en sus libros tienen los «conquistadores». Citar sus novelas equivale á contar los tipos de esa raza perseverante y esforzada á que el autor sirve de tronco. El modesto luchador aragonés don Eugenio García, de Arroz y tartana, aparece más ó menos desfigurado, pero guardando siempre los rasgos capitales de su fisonomía moral, en el Retor de Flor de Mayo, en el heroico Batiste de La barraca, en Toni de Cañas y barro, en el asombroso Sánchez Morueta de El intruso, en la figura de Pablo Dupont de La bodega, en el genial pintor Mariano Renovales de La maja desnuda... por no citar otros.
Refiriéndose á Sánchez Morueta, dice el autor de El intruso:
«Había amado y había sufrido como todos los que batallan por un ideal. Sabía lo que era forcejear á zarpazos con la Suerte, para hacerla suya y fecundarla con ardorosa violación. Había llegado como los políticos célebres ó los grandes artistas, que empiezan su carrera desde abajo, conociendo la miseria y bordeando continuamente el peligro.»
Esta es, en compendiosos y expresivos renglones, la historia misma del novelista, y también el gran gesto vertical y triunfante que uno tras otro, y cada cual dentro de su esfera, van repitiendo los protagonistas de sus libros: son gentes que nacen en la pelea y en ella se consumen, sin fatiga ni desmayos; luchadores para quienes la vida, según la frase profunda de Nietzsche, «no es más que un medio para hacer triunfar una voluntad».
El combate epopéyico que los protagonistas de las obras de Blasco Ibáñez se ven obligados á sostener con la tierra y con los hombres, forma una especie de «fondo» negro inmenso, de tragedia inacabable y cruenta; la vida es lucha, es dolor; los días se suceden y los años pasan y los hombros más robustos se encorvan bajo el peso de la edad, y el cruel torneo no concluye. No hay cuartel ni puerto de refugio para los justadores: el tiempo apaga el coraje en sus espíritus y el trabajo blandea sus músculos; uno por uno, la Vida devuelve cuantos golpes recibe; de noche, de día, siempre se halla propicia á combatir; no se cansa, no ceja; es un formidable enemigo que ni duerme siestas ni enarbola jamás la bandera blanca.
Blasco Ibáñez, con su habilidad maravillosa para levantar multitudes y su arte balzaciano de explicar el origen de las familias ha compuesto en sus libros una especie de caravana enorme, de humanidad en marcha lanzada á la conquista del amor, del dinero y de la justicia.
A ratos y como para descanso y solaz de su propio espíritu, el autor interpola algunas páginas ligeras, aderezadas por un discreto buen humor. Tales, el tipo del Sangonera, muriendo de un hartazgo en medio de la consideración, un tanto burlona, de sus convecinos; el del trapero Zaratustra, tan aficionado al vino Valdepeñas como á la filosofía; las conversaciones de Isidro Maltrana con el marqués de Jiménez, quien le pide á aquél un libro de política con muchas citas al pie de cada página... y otras de la misma laya, en las que la sonrisa va siempre acibarada por unas livianas gotas de ironía...
Pero estos son «momentos» de inapresable duración, fulgureos brevísimos, rápidos como un guiñar de ojos; y apenas se desvanecen cuando la noche, la horrible noche sin luna ni amanecer, del universal sufrimiento, vuelve á cerrarse. Y el combate milenario se reanuda, extendiéndose de polo á polo como un estremecimiento telúrico. Se pelea sobre el mar en Flor de Mayo, sobre el surco en La barraca y en La bodega, y bajo tierra, en las negruras de la mina, en El intruso. Y cual si la lucha ciclópea contra el planeta no bastase á consumir todos los alientos de la humana actividad, los hombres pelean entre sí: por el amor en Entre naranjos, por la gloria en La maja desnuda, por el progreso en La catedral, contra los fantasmas irreductibles del pasado en Los muertos mandan. Y todas estas historias de quemantes zozobras, ambiciones y pesadumbres, componen un grito gigante, un treno infinito que llena el espacio y parece disputarle al tiempo el imperio de su eternidad.
A esto debe atribuirse la inclinación de Vicente Blasco Ibáñez á los desenlaces trágicos. Unicamente los idílicos amores de Margalida y de Jaime Febrer en Los muertos mandan, terminan de un modo alegre, francamente confortador; los demás asuntos se desanudan tristemente: cuando en ellos no hay sangre, como acontece en Entre naranjos ó en La maja desnuda, hay un inenarrable dolor, un desgarro supremo.
¿Por qué? ¿Acaso Blasco Ibáñez no es optimista?... Sí; el novelista es un hombre que tiene la alegría de sus victorias, el orgullo sano de su fuerza. Pero, por lo mismo que luchó mucho, conoce el ímprobo trabajo que cuesta vencer la gravedad de los obstáculos, la longitud y asperezas del camino que conduce al bien; camino ingrato, á lo largo del cual millares de almas sucumben de tristeza. Y entonces el conquistador se olvida generosamente de sí mismo para compadecer á la legión infinita de los débiles, que no pueden subir. Sí, la vida, cuando se la vence, es hembra fácil y sumisa; sin duda, la felicidad, la justicia, están aquí, al alcance de nuestras manos, pero hay que ir por ellas y merecerlas por un milagro de voluntad. ¡Y están tan lejos y tan altas, y el combate es tan duro!...
Una anécdota curiosa.—El libro “Argentina y sus grandezas”.—Proyectos.
He vuelto á ver á Vicente Blasco Ibáñez en su hotelito de la calle de Salas: deseaba ratificar mis impresiones, recoger algunos datos relativos á su vida y á su obra...
El despacho del maestro es grande y de forma irregular, con dos ventanas abiertas sobre el jardín, ante un grupo de árboles. Al fondo hay varios estantes cargados de libros; unos retratos de Maupassant, de Zola, de Balzac y de Tolstoy, parecen presidir la estancia; los cuatro están juntos, y existe entre sus frentes pensativas, atormentadas por el esfuerzo mental, una rara y dolorosa armonía. Adornan las paredes muchos objetos antiguos y varios apuntes primorosos de Joaquín Sorolla. Todo ocupa su sitio; las figulinas, los tapices y los muebles aparecen colocados, sin duda, donde deben estar, y, sin embargo, yo siento á mi alrededor algo extraño, un latido caliente y febril de impaciencia, como si la alfombra y los cuadros y los sillones y los viejos bargueños que decoran la habitación, participasen, en virtud de inexplicables magnetismos, del recio y prolongado alboroto espiritual del escritor.
Sentado enfrente de mí, una pierna sobre otra, la cabeza apoyada cómodamente contra el respaldo del sillón. Vicente Blasco Ibáñez fuma y mira al espacio. A intervalos entorna los párpados, y tienen sus actitudes y el descuido afectuoso de su conversación, el dulce cansancio, el bienestar depurado y recóndito, del hombre que acaba de realizar un grave esfuerzo y está satisfecho de su obra. Al porvenir, cuando es risueño, lo miramos mejor así, con los ojos cerrados.
Todo calla á nuestro alrededor; la brisa cuchichea festiva en la alegría verde y fresca del jardín arbolado; un hilo de sol pinta en la penumbra del despacho una línea recta, vibrante y ardorosa como un florete de oro.
Vuelvo á sentir aquella vaga emoción de bienestar de que hablé al principio: los que peleamos mucho con la vida y conocemos por experiencia las virtudes higiénicas de la lucha y del esfuerzo, amamos la sociedad de estos hombres que Mauricio Barrés llamó «profesores de energía», y lo son realmente; no ya porque saben aplicar á sus empresas arranques maravillosos de vigor, sino porque de ellos parece desprenderse algo físico, una especie de efluvio magnético, que sugestiona á los caídos y les alegra, mejora y enardece.
Yo pienso:
«Este hombre ha llegado...»
Y «ha llegado», en efecto, al prestigio artístico y á una comodidad material muy vecina de la riqueza, como debe llegarse, en la plenitud de la edad viril, cuando el pecho es aún hoguera de entusiasmos y el mundo nos parece todavía un hadado jardín; cuando en cada camino hay un misterio y una gota de dulce locura en cada boca de mujer.
El dinero, los amoríos, las satisfacciones de la ambición triunfadora, regalos y paramentos deben ser de la juventud, como los fueron de la niñez los juguetes y los teatritos de fantoches. Darle á un viejo la gloria—uno de los adornos más bellos de la vida, el más bello quizá—es como ofrecerle á un mozo de treinta años una muñeca que cierre los ojos... Lo que haga éste con su regalo, hará aquél con el suyo: mirarlo tristemente y pensar:
«¿Por qué tardaste tanto en llegar á mí?...»
Pero Blasco Ibáñez logró el triunfo mucho antes de asomarse á la vejez, cuando podía disfrutar de él largamente, merced excelentísima reservada, en verdad, á muy pocos; pues de tal modo la lucha por la vida quebranta y entristece á los hombres, que unos quedan derrotados, y los que se coronan triunfadores, salen tan molidos y extenuados del encuentro, que ni alientos les quedan para gozar de su victoria.
Le hablo á Blasco Ibáñez de sus libros y me sorprende hallarle menos enterado de ellos que yo. Le cito nombres, tipos, recompongo escenas, y el novelista se encoge de hombros...
—No me acuerdo—dice.
Su memoria conserva, sí, las grandes líneas generales de sus obras, pero ha olvidado los detalles.
—Yo—añade—soy un hombre á quien sólo le interesa el presente, y acaso más que el presente el porvenir; el pasado no me importa; lo desdeño, lo olvido. Esto, evidentemente, me ayuda á vivir, á defender mi buen humor... Muchos dicen que soy bueno. No lo crea usted; yo no soy bueno... ni malo... soy un impulsivo terrible que, al pronto, bajo el primer latigazo de la impresión, me ciego y voy por donde el huracán de mis nervios quiere llevarme: pero luego, nada; ni odio, ni rencor; nada... Basta que por mi alma pase un sueño para que todo cuanto hay en ella se borre.
Prosigue hablando llanamente, con un desaliño familiar y afectuoso que, por contraste, me recuerda á los muchos escritores franceses que he conocido: tan preocupados de todo lo formal, tan esclavos de los detalles, tan escénicos... Blasco Ibáñez atribuye su inclinación á olvidar, no á la generosidad de su carácter, sino á su fortaleza.
—Unicamente los débiles—añade—se acuerdan, á través de los años, del daño que recibieron, porque ese recuerdo que conservan de lo que han sufrido, disimula siempre un poco de temor.
Hay una pausa; el maestro sonríe.
—¡Si yo le dijese á usted—exclama—que el más grave de los desafíos que he tenido lo afronté por bondad!
—¿Por bondad?...—repito.
—Sí; por bondad de carácter... ¡no acierto á explicarme!... Pero es eso; por bondad; porque no batiéndome, mi rival iba á quedar en una situación difícil...
El lance me interesa; es de una originalidad extraordinaria.
Hace ocho ó nueve años, á la salida del Congreso y con motivo de una manifestación republicana que acababa de celebrarse, tuvo Blasco Ibáñez un serio altercado con un oficial de policía. Por ser militar su enemigo y considerarse ofendidos en su persona todos los oficiales del cuerpo, sus padrinos dispusieron el desafío en condiciones de gravedad nunca vistas; á saber: colocando á los combatientes á veinte pasos uno de otro, y dándoles para apuntar y hacer fuego un espacio de treinta segundos. El lance, preparado así, equivalía á un suicidio. El presidente del Congreso se opuso tenazmente á que un diputado se batiese por palabras pronunciadas en el Parlamento, y hasta llegó á amenazarle con expulsarle de la Cámara... Fundándose en lo extraordinario y terrible del lance, sus padrinos se negaron á representarle.
«Eso es un disparate—decían—; no debe usted batirse...»
Realmente, tenían razón...
—Pero—me dice Blasco explicándome su actitud de espíritu en aquella ocasión novelesca—si yo rehusaba el lance, mi rival quedaba en una situación difícil ante sus compañeros y acaso perdiese su carrera; y yo no quería perjudicarle, no sentía hacia él la más leve animadversión...
Meditando en esto el novelista llegó á convencerse de que lo mejor era dejar las cosas según estaban, y sin más vacilaciones fué al terreno, llevando, á falta de padrinos, dos testigos. Una vez allí, esperó á que el oficial disparase, y recibió un balazo en el mismo sitio del hígado; golpe que hubiese sido mortal á no haberse aplastado milagrosamente la bala sobre una hebilla de un pequeño cinturón. El choque fué tan rudo que le quitó el aliento y le hizo vacilar; afortunadamente la bala rebotó y la herida convirtióse en contusión. Con esto se dió por terminado el desafío, y mientras el ilustre doctor San Martín curaba al novelista, asegurándole que, en aquel momento, acababa de nacer, uno de los padrinos del oficial, precisamente el que había exigido todas las bárbaras condiciones de aquel lance, y que, por cierto, un año después murió en un manicomio, acudió á felicitarle:
«—¡Muy bien, muy bien!...—exclamó estrechándole la mano—; celebro que esto haya terminado así, pues le advierto que soy un admirador de usted y que he leído todas sus novelas. Me gustan mucho, ¡mucho!...»
A lo que Blasco Ibáñez repuso sencillamente:
«—Pues ha estado usted á punto de acabar con la fábrica.»
La contestación tiene verdadero «humor». El maestro concluye su anécdota con esta paradoja:
—Y vea usted cómo es posible que un hombre ande á tiros con otro por no perjudicarle...
La conversación cambia de rumbo. Pregunto:
—Me han dicho que es usted abogado...
—Es cierto.
—¿No ha ejercido usted nunca su carrera?...
—Sí, cuando muchacho... recién salido de la Universidad. Pero es una profesión que no me gusta: es árida, detallista... Tengo ganas de escribir una novela con tipos y escenas de esa vida de los tribunales de justicia que, por fortuna ó desgracia, conozco muy bien.
—¿Cuándo?...
—¡Oh, no sé!... Me falta tiempo.
Adivino que su pensamiento anda muy lejos de lo que hablamos, y no me equivoco. Son otros los planes que en aquellos momentos embeben el ambicioso espíritu del novelista.
Vicente Blasco Ibáñez me enseña los últimos pliegos de su obra Argentina y sus grandezas, que publicará en breve; obra interesantísima, monumental, de historiador y de poeta. Formará un volumen magnífico, digno ciertamente de la gloriosa República á quien va dedicado, con más de mil páginas y más de tres mil grabados, láminas en color, planos, etc., y cuya edición no costará menos de treinta mil duros.
Es imposible reproducir aquí las impresiones tan hondas, tan complejas, tan refinadamente poéticas, que produce la reposada lectura de este libro amenísimo, delicioso, imponente como una selva americana. Su autor lo compuso trabajando en él doce y catorce horas diarias, durante cinco meses: fué un esfuerzo inverosímil que, sólo una complexión privilegiada como la suya, hubiese resistido.
Ningún artista mejor dispuesto, por razones de temperamento, que Vicente Blasco Ibáñez para sentir y fijar en páginas de prosa fuerte y matizada los esplendores polícromos de la tierra argentina. Hay en este libro sonoridades wagnerianas, lontananzas enormes sintetizadas en una frase de afortunada exactitud y pujante relieve, visiones proféticas de caudalosa ilusión, como ventanales magníficos abiertos sobre el porvenir; y, al mismo tiempo, una emoción de historia, de humanidad, que, á través de los siglos, se renueva y camina.
La figura de los primeros conquistadores, tipos legendarios, superhombres más excelsos que los cantados por Homero y Tirteo, arrebatan la imaginación volcánica del novelista; sus extraordinarias facultades de pintor tocan á rebato, y las maravillas de la epopeya inmortal relucen bajo su pluma como lingotes de oro heridos por el sol. Aquellos guerreros, con sus rostros cobrizos, sus barbazas intonsas y sus ojos duros acostumbrados á mirar á la muerte, recorren las pampas americanas como una legión de ensueño; hostilizados por los indígenas, acosados por el hambre, tostados por la sed, combatidos por las fieras, é infatigables, sin embargo, bajo la grave pesadumbre de sus armaduras de hierro. Nada atajaba su avanzar temerario: ni el cansancio de las largas jornadas, ni las asechanzas constantes del enemigo, ni el calor, el horrible calor de las planicies yermas, compactas, como de bronce. Diríase que su marcha era algo fatal, preestablecido, irrevocable, que había de cumplirse.
El autor, entretanto, haciendo, más que uso, pródigo alarde y derroche de su asombrosa capacidad de restaurador de paisajes, evoca los grandiosos horizontes argentinos, su vegetación ubérrima que produce árboles cuyos troncos cuatro hombres, cogidos de las manos, no podrían abarcar; su fauna multicolor y extraña, sus boas enroscadas, dormidas al sol, semejantes á peñascos enormes caídos en la uniformidad de la llanura; sus legiones de caimanes amodorrados en las orillas cenagosas de los lagos; sus cordilleras altísimas, sobre cuya crestería, cubierta de nieves perpetuas, las alas del condor solitario pintan una sombra errante; sus noches mágicas, embellecidas por la canción de las cataratas argentinas, las más caudalosas del mundo...
Habla luego de Buenos Aires; describe las grandezas industriales y mercantiles de la Argentina actual, las excelencias de sus puertos, sus vías férreas, de año en año más numerosas; su inagotable riqueza agrícola... y su facundia descriptiva relampaguea hasta conseguir darnos una visión neta, terminante, de tan vasto escenario. En los meses que ha permanecido allí, el novelista, enardecido por una curiosidad insaciable, lo ha preguntado todo, lo ha recorrido todo, sin omitir gasto ni ahorrarse fatiga.
—Dificulto—me dice—que haya muchos argentinos que conozcan su país mejor que yo...
Y añade:
—Ha habido ocasiones en que he realizado viajes de cinco y seis días á caballo por ver un salto de agua.
Hablando de aquellos hermosos países, entusiastas y prósperos, regados por las savias hidalgas del viejo y noble solar castellano, la inspiración meridional del maestro se exalta. Sus ojos relucen. La Argentina, con sus llanuras feraces donde pastan rebaños que forman horizonte, sus montañas y sus ríos inmensos, poderosos como mares, le ha producido una especie de deslumbramiento: todo allí es joven, grande, magnífico, con magnificencia epopéyica, superior á toda hipérbole.
La actividad infatigable del novelista se aplica ahora á estudiar cuestiones de electricidad y de agricultura; le preocupan las bombas elevadoras, los saltos de agua, los nuevos aparatos de riego... Su imaginación ardorosa acaricia la visión de algo titánico, muy bello y muy útil.
—Allá en Patagonia—prosigue—, en la confluencia de los ríos Neuquem y Limay, espero adquirir pronto unas leguas de tierra. El clima es inmejorable, la vegetación ubérrima, desbordante... Allí fundaré una colonia española que se llamará «Cervantes». Será una villa interesante: ¡oh, tengo vastos proyectos!... Antes de levantar ninguna casa, el primer monumento que pienso erigir en medio de aquella naturaleza virgen, donde todavía, hace treinta años, había indios salvajes, es una estatua del autor del Quijote, hecha por Benlliure...
Blasco Ibáñez, como Alonso de Ercilla, es un conquistador poeta. Sus designios entusiasman; es un hombre que sabe infundir á la vida la intensidad imaginativa de las novelas.
Como si todo esto fuese poco, también me habla de los libros que tiene en preparación, de un «ciclo» en cinco volúmenes dedicados á la conquista de América, la más egregia de cuantas empresas realizó la raza hispana, y que piensa escribir allá, en «su villa de Cervantes», mientras á su alrededor zumbe la agitación calenturienta y alegre de la flamante colonia. El tomo primero se titulará El tesoro del Gran Kan, ó tal vez La cuna, y será un á guisa de «prólogo» en donde aparece Cristóbal Colón, tipo complejo, verdaderamente novelesco, de sordidez, grandiosidad y misticismo. En el segundo volumen, sin título aún, hablará de los hazañosos Alonso de Ojeda y Vasco Núñez de Balboa. En el tercero, de la conquista de Méjico por Hernán Cortés. El cuarto lo dedicará al vencedor del Perú, Francisco Pizarro, y llevará por título El oro y la muerte. Y en el quinto, en fin, cantará las altas empresas del fundador de Buenos Aires, don Juan de Garay...
Mientras Blasco Ibáñez habla con el calor habitual en él, yo le miro atento, sinceramente maravillado de que en la breve vida de un hombre quepan tantas ambiciones, tantos proyectos y tantas victorias. Es tarde y me levanto. El maestro me acompaña hasta el jardín y, ufanamente, mira á su alrededor. Sus ojos se impacientan y por su rostro, que colorea el furor de vivir, pasa un gesto de contrariedad.
—Me aburre esta casa—exclama de pronto, como hablando consigo mismo—; es incómoda, triste... La compré porque no hallé entonces nada mejor. Pero el año próximo mandaré derribarla, y en este mismo solar levantaré otra á mi gusto.
Esta afirmación le retrata; es «el padre» de Toni y de Batiste, quien habla así.
Atravieso el jardín, y al llegar á la calle vuelvo la cabeza para saludar al novelista. Vicente Blasco Ibáñez, con su cuerpo erguido y aplomado sobre las piernas, su aire jaque y su ancha frente bañada en sol, me parece un símbolo: el símbolo del hombre que venció á la Vida y se siente bien agarrado á una tierra que dominó y es suya.
Madrid, Julio 1910.
FIN
| Páginas. | |
Vicente Blasco Ibáñez.—I. Biografía.—Sus viajes.—Cómo trabaja.—El teatro.—Su concepto de la mujer y de la vida | |
II.—Novelas regionales: «Arroz y tartana».—«Flor de Mayo».—«La barraca».—«Entre naranjos».—«Sónnica la cortesana».—«Cañas y barro» | |
III.—Novelas de rebeldía: «La catedral».—«El intruso».—«La bodega».—«La horda» | |
IV.—Novelas de la tercera época: «La maja desnuda».—«Sangre y arena».—«Los muertos mandan».—«Luna Benamor» | |
V.—Síntesis.—Las mujeres en la obra de Blasco Ibáñez.—Los conquistadores.—El dolor.—Los desenlaces trágicos | |
VI.—Una anécdota curiosa.—El libro «Argentina y sus grandezas».—Proyectos | |
OBRAS DE V. BLASCO IBÁÑEZ
OBRAS TRADUCIDAS DEL MISMO AUTOR
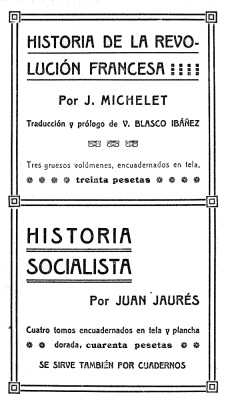
OBRAS
DE EDUARDO ZAMACOIS
NOVELAS
La enferma.—Punto-Negro.—Incesto.—Tik-Nay (El payaso inimitable).—Loca de amor.—El seductor.—Duelo á muerte.—Memorias de una cortesana.—Sobre el abismo.—El otro.
NOVELAS CORTAS
Bodas trágicas.—La estatua.—La quimera.—El lacayo.—Noche de bodas.—Amar á obscuras.—Semana de pasión (4 volúmenes).
TEATRO GALANTE
Nochebuena.—El pasado vuelve.—Frío (un volumen).
CRITICA
Desde mi butaca (Apuntes para una psicología de nuestros actores).—Impresiones de arte.—Río abajo.—De mi vida.
CUENTOS
De carne y hueso.—Horas crueles.
| Los errores corregidos por el transcriptor: |
|---|
| Universidad de Deuste=> Universidad de Deusto {pg 56} |
| sagado de la ciudad futura=> sagrado de la ciudad futura {pg 59} |
| no es innacesible=> no es inaccesible {pg 75} |
| carácter del novelisa=> carácter del novelista {pg 94} |
| me lavanto=> me levanto {pg 119} |